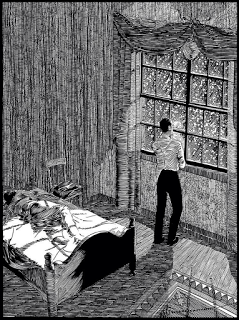Lily,
la hija del encargado, tenía los pies literalmente muertos. No había todavía
acabado de hacer pasar a un invitado al cuarto de desahogo, detrás de la
oficina de la planta baja, para ayudarlo a quitarse el abrigo, cuando de nuevo
sonaba la quejumbrosa campana de la puerta y tenía que echar a correr por el
zaguán vacío para dejar entrar a otro. Era un alivio no tener que atender
también a las invitadas. Pero Miss Kate y Miss Julia habían pensado en eso y
convirtieron el baño de arriba en un cuarto de señoras. Allá estaban Miss Kate
y Miss Julia, riéndose y chismeando y ajetreándose una tras la otra hasta el
rellano de la escalera, para mirar abajo y preguntar a Lily quién acababa de
entrar.
El baile anual de las Morkan era siempre la gran ocasión. Venían todos los conocidos, los miembros de la familia, los viejos amigos de la familia, los integrantes del coro de Julia, cualquier alumna de Kate que fuera lo bastante mayorcita y hasta alumnas de Mary Jane también. Nunca quedaba mal. Por años -y años y tan atrás como se tenía memoria había resultado una ocasión lucida; desde que Kate y Julia, cuando murió su hermano Pat, dejaron la casa de Stoney Batter y se llevaron a Mary Jane, la única sobrina, a vivir con ellas en la sombría y espigada casa de la isla de Usher, cuyos altos alquilaban a Mr Fulham, un comerciante en granos que vivía en los bajos. Eso ocurrió hace sus buenos treinta años. Mary Jane, entonces una niñita vestida de corto, era ahora el principal sostén de la casa, ya que tocaba el órgano en Haddington Road. Había pasado por la Academia y daba su concierto anual de alumnas en el salón de arriba de las Antiguas Salas de Concierto. Muchas de sus alumnas pertenecían a las mejores familias de la ruta de Kingstown y Dalkey. Sus tías, aunque viejas, contribuían con lo suyo. Julia, a pesar de sus canas, todavía era la primera soprano de Adán y Eva, la iglesia, y Kate, muy delicada para salir afuera, daba lecciones de música a principiantes en el viejo piano vertical del fondo. Lily, la hija del encargado, les hacía la limpieza. Aunque llevaban una vida modesta les gustaba comer bien; lo mejor de lo mejor: costillas de riñonada, té de a tres chelines y stout embotellado del bueno. Pero Lily nunca hacía un mandado mal, por lo que se llevaba muy bien con las señoritas. Eran quisquillosas, eso es todo. Lo único que no soportaban era que les contestaran.
Claro que tenían razón para dar tanta lata en una noche así, pues eran más de las diez y ni señas de Gabriel y su esposa. Además, que tenían muchísimo miedo de que Freddy Malins se les apareciera tomado. Por nada del mundo querían que las alumnas de Mary Jane lo vieran en ese estado; y cuando estaba así era muy difícil de manejar, a veces. Freddy Malins llegaba siempre tarde, pero se preguntaban por qué se demoraría Gabriel: y era eso lo que las hacía asomarse a la escalera para preguntarle a Lily si Gabriel y Freddy habían llegado.
-Ah, Mr Conroy -le dijo Lily a Gabriel cuando le abrió la puerta-, Miss Kate y Miss Julia creían que usted ya no venía. Buenas noches, Mrs Conroy.
-Me apuesto a que creían eso -dijo Gabriel-, pero es que se olvidaron que acá mi mujer se toma tres horas mortales para vestirse.
Se paró sobre el felpudo a limpiarse la nieve de las galochas, mientras Lily conducía a la mujer al pie de la escalera y gritaba:
-Miss Kate, aquí está Mrs Conroy.
Kate y Julia bajaron enseguida la oscura escalera dando tumbos. Las dos besaron a la esposa de Gabriel, le dijeron que debía estar aterida en vida y le preguntaron si Gabriel había venido con ella.
-Aquí estoy, tía Kate, ¡sin un rasguño! Suban ustedes que yo las alcanzo -gritó Gabriel desde la oscuridad.
Siguió limpiándose los pies con vigor mientras las tres mujeres subían las escaleras, riendo, hacia el cuarto de vestir. Una leve franja de nieve reposaba sobre los hombros del abrigo, como una esclavina, y como una pezuña sobre el empeine de las galochas; y al deslizar los botones con un ruido crispante por los ojales helados del abrigo, de entre sus pliegues y dobleces salió el vaho fragante del descampado.
-¿Está nevando otra vez, Mr Conroy? -preguntó Lily. Se le había adelantado hasta el cuarto de desahogo para ayudarlo a quitarse el abrigo y Gabriel sonrió al oír que añadía una sílaba más a su apellido. Era una muchacha delgada que aún no había parado de crecer, de tez pálida y pelo color de paja. El gas del cuartico la hacía lucir lívida. Gabriel la conoció siendo una niña que se sentaba en el último escalón a acunar su muñeca de trapo.
-Sí, Lily -le respondió-, y me parece que tenemos para toda la noche.
Miró al cielo raso, que temblaba con los taconazos y el deslizarse de pies en el piso de arriba, atendió un momento al piano y luego echó una ojeada a la muchacha, que ya doblaba su abrigo con cuidado al fondo del estante.
-Dime, Lily -dijo en tono amistoso-, ¿vas todavía a la escuela?
-Oh, no, señor -respondió ella-, ya no más y nunca.
-Ah, pues entonces -dijo Gabriel, jovial-, supongo que un día de estos asistiremos a esa boda con tu novio, ¿no?
La muchacha lo miró esquinada y dijo con honda amargura:
-Los hombres de ahora no son más que labia y lo que puedan echar mano.
Gabriel se sonrojó como si creyera haber cometido un error y, sin mirarla, se sacudió las galochas de los pies y con su bufanda frotó fuerte sus zapatos de charol.
Era un hombre joven, más bien alto y robusto. El color encarnado de sus mejillas le llegaba a la frente, donde se regaba en parches rojizos y sin forma; y en su cara desnuda brillaban sin cesar los lentes y los aros de oro de los espejuelos que amparaban sus ojos inquietos y delicados. Llevaba el brillante pelo negro partido al medio y peinado hacia atrás en una larga curva por detrás de las orejas, donde se ondeaba leve debajo de la estría que le dejaba marcada el sombrero. Cuando le sacó bastante brillo a los zapatos, se enderezó y se ajustó el chaleco tirando de él por sobre el vientre rollizo. Luego extrajo con rapidez una moneda del bolsillo.
-Ah, Lily -dijo, poniéndosela en la mano-, es Navidad, ¿no es cierto? Aquí tienes… esto…
Caminó rápido hacia la puerta.
-¡Oh, no, señor! -protestó la muchacha, cayéndole detrás-. De veras, señor, no creo que deba.
-¡Es Navidad! ¡Navidad! -dijo Gabriel, casi trotando hasta las escaleras y moviendo sus manos hacia ella indicando que no tenía importancia.
La muchacha, viendo que ya había ganado la escalera, gritó tras él:
-Bueno, gracias entonces, señor.
Esperaba fuera a que el vals terminara en la sala, escuchando las faldas y los pies que se arrastraban, barriéndola. Todavía se sentía desconcertado por la súbita y amarga réplica de la muchacha, que lo entristeció. Trató de disiparlo arreglándose los puños y el lazo de la corbata. Luego, sacó del bolsillo del chaleco un papelito y echó una ojeada a la lista de temas para su discurso. Se sentía indeciso sobre los versos de Robert Browning porque temía que estuvieran muy por encima de sus oyentes. Sería mejor una cita que pudieran reconocer, de Shakespeare o de las Melodías de Thomas Moore. El grosero claqueteo de los tacones masculinos y el arrastre de suelas le recordó que el grado de cultura de ellos difería del suyo. Haría el ridículo si citaba poemas que no pudieran entender. Pensarían que estaba alardeando de su cultura. Cometería un error con ellos como el que cometió con la muchacha en el cuarto de desahogo. Se equivocó de tono. Todo su discurso estaba equivocado de arriba a abajo. Un fracaso total.
Fue entonces que sus tías y su mujer salieron del cuarto de vestir. Sus tías eran dos ancianas pequeñas que vestían con sencillez. Tía Julia era como una pulgada más alta. Llevaba el pelo gris hacia atrás, en un moño a la altura de las orejas; y gris también, con sombras oscuras, era su larga cara flácida. Aunque era robusta y caminaba erguida, los ojos lánguidos y los labios entreabiertos le daban la apariencia de una mujer que no sabía dónde estaba ni a dónde iba. Tía Kate se veía más viva. Su cara, más saludable que la de su hermana, era toda bultos y arrugas, como una manzana roja pero fruncida, y su pelo, peinado también a la antigua, no había perdido su color de castaña madura.
Las dos besaron a Gabriel, cariñosas. Era el sobrino preferido, hijo de la hermana mayor, la difunta Ellen, la que se casó con T. J. Conroy, de los Muelles del Puerto.
-Gretta me acaba de decir que no vas a regresar en coche a Monkstown esta noche, Gabriel -dijo tía Kate.
-No -dijo Gabriel, volviéndose a su esposa-, ya tuvimos bastante con el año pasado, ¿no es así? ¿No te acuerdas, tía Kate, el catarro que cogió Gretta entonces? Con las puertas del coche traqueteando todo el viaje y el viento del este dándonos de lleno en cuanto pasamos Merrion. Lindísimo. Gretta cogió un catarro de lo más malo.
Tía Kate fruncía el ceño y asentía a cada palabra.
-Muy bien dicho, Gabriel, muy bien dicho -dijo-. No hay que descuidarse nunca.
-Pero en cuanto a Gretta -dijo Gabriel-, ésta es capaz de regresar a casa a pie por entre la nieve, si por ella fuera. Mrs Conroy sonrió.
-No le haga caso, tía Kate -dijo-, que es demasiado precavido: obligando a Tom a usar visera verde cuando lee de noche y a hacer ejercicios, y forzando a Eva a comer potaje. ¡Pobrecita! ¡Que no lo puede ni ver!… Ah, ¿pero a que no adivinan lo que me obliga a llevar ahora?
Se deshizo en carcajadas mirando a su marido, cuyos ojos admirados y contentos, iban de su vestido a su cara y su pelo. Las dos tías rieron también con ganas, ya que la solicitud de Gabriel formaba parte del repertorio familiar.
-¡Galochas! -dijo Mrs Conroy-. La última moda. Cada vez que está el suelo mojado tengo que llevar galochas. Quería que me las pusiera hasta esta noche, pero de eso nada. Si me descuido me compra un traje de bañista.
Gabriel se rió nervioso y, para darse confianza, se arregló la corbata, mientras que tía Kate se doblaba de la risa de tanto que le gustaba el cuento. La sonrisa desapareció enseguida de la cara de tía Julia y fijó sus ojos tristes en la cara de su sobrino. Después de una pausa, preguntó:
-¿Y qué son galochas, Gabriel?
-¡Galochas, Julia! -exclamó su hermana-. Santo cielo, ¿tú no sabes lo que son galochas? Se ponen sobre los… sobre las botas, ¿no es así, Gretta?
-Sí -dijo Mrs Conroy-. Unas cosas de gutapercha. Los dos tenemos un par ahora. Gabriel dice que todo el mundo las usa en el continente.
-Ah, en el continente -murmuró tía Julia, moviendo la cabeza lentamente.
Gabriel frunció las cejas y dijo, como si estuviera enfadado:
-No son nada del otro mundo, pero Gretta cree que son muy cómicas porque dice que le recuerdan a los minstrels negros de Christy.
-Pero dime, Gabriel -dijo tía Kate, con tacto brusco-. Claro que te ocupaste del cuarto. Gretta nos contaba que…
-Oh, lo del cuarto está resuelto -replicó Gabriel-. Tomé uno en el Gresham.
-Claro, claro –dijo tía Kate-, lo mejor que podías haber hecho. Y los niños, Gretta, ¿no te preocupan?
-Oh, no es más que por una noche -dijo Mrs Conroy-. Además, que Bessie los cuida.
-Claro, claro –dijo tía Kate de nuevo-. ¡Qué comodidad tener una muchacha así, en quien se puede confiar! Ahí tienen a esa Lily, que no sé lo que le pasa últimamente. No es la de antes.
Gabriel estuvo a punto de hacerle una pregunta a su tía sobre este asunto, pero ella dejó de prestarle atención para observar a su hermana, que se había escurrido escaleras abajo, sacando la cabeza por sobre la baranda.
-Ahora dime tú -dijo ella, como molesta-, ¿dónde irá Julia ahora? ¡Julia! ¡Julia! ¿Dónde vas tú?
Julia, que había bajado más de media escalera, regresó a decir, zalamera:
-Ahí está Freddy.
En el mismo instante unas palmadas y un floreo final del piano anunció que el vals acababa de terminar. La puerta de la sala se abrió desde dentro y salieron algunas parejas. Tía
Kate se llevó a Gabriel apresuradamente a un lado y le susurró al oído:
-Sé bueno, Gabriel, y vete abajo a ver si está bien y no lo dejes subir si está tomado. Estoy segura de que está tomado. Segurísima.
Gabriel se llegó a la escalera y escuchó más allá de la balaustrada. Podía oír dos personas conversando en el cuarto de desahogo. Luego reconoció la risa de Freddy Malins. Bajó las escaleras haciendo ruido.
-Qué alivio –dijo tía Kate a Mrs Conroy- que Gabriel esté aquí… Siempre me siento más descansada mentalmente cuando anda por aquí… Julia, aquí están Miss Daly y Miss Power, que van a tomar refrescos. Gracias por el lindo vals, Miss Daly. Un ritmo encantador.
Un hombre alto, de cara mustia, bigote de cerdas y piel oscura, que pasaba con su pareja, dijo:
-¿Podríamos también tomar nosotros un refresco, Miss Morkan?
-Julia -dijo la tía Kate sumariamente-, y aquí están Mr Browne y Miss Furlong. Llévatelos adentro, Julia, con Miss Daly y Miss Power.
-Yo me encargo de las damas -dijo Mr Browne, apretando sus labios hasta que sus bigotes se erizaron para sonreír con todas sus arrugas.
-Sabe usted, Miss Morkan, la razón por la que les caigo bien a las mujeres es que…
No terminó la frase, sino que, viendo que la tía Kate estaba ya fuera de alcance, enseguida se llevó a las tres mujeres al cuarto del fondo. Dos mesas cuadradas puestas juntas ocupaban el centro del cuarto y la tía Julia y el encargado estiraban y alisaban un largo mantel sobre ellas. En el cristalero se veían en exhibición platos y platillos y vasos y haces de cuchillos y tenedores y cucharas. La tapa del piano vertical servía como mesa auxiliar para los entremeses y los postres. Ante un aparador pequeño en un rincón dos jóvenes bebían de pie maltas amargas.
Mr Browne dirigió su encomienda hacia ella y las invitó, en broma, a tomar un ponche femenino, caliente, fuerte y dulce. Mientras ellas protestaban no tomar tragos fuertes, él les abría tres botellas de limonada. Luego les pidió a los jóvenes que se hicieran a un lado y, tomando el frasco, se sirvió un buen trago de whisky. Los jóvenes lo miraron con respeto mientras probaba un sorbo.
-Alabado sea Dios -dijo, sonriendo-, tal como me lo recetó el médico.
Su cara mustia se extendió en una sonrisa aún más abierta y las tres muchachas rieron haciendo eco musical a su ocurrencia, contoneando sus cuerpos en vaivén y dando nerviosos tirones a los hombros. La más audaz dijo:
-Ah, vamos, Mr Browne, estoy segura de que el médico nunca le recetará una cosa así.
Mr Browne tomó otro sorbo de su whisky y dijo con una mueca ladeada: -Bueno, ustedes saben, yo soy como Mrs Cassidy, que dicen que dijo: Vamos, Mary Grimes, si no tomo dámelo tú, que es que lo necesito.
Su cara acalorada se inclinó hacia adelante en gesto demasiado confidente y habló imitando un dejo de Dublín tan bajo que las muchachas, con idéntico instinto, escucharon su dicho en silencio. Miss Furlong, que era una de las alumnas de Mary Jane, le preguntó a Miss Daly cuál era el nombre de ese vals tan lindo que acababa de tocar, y Mr Browne, viendo que lo ignoraban, se volvió prontamente a los jóvenes, que podían apreciarlo mejor.
Una muchacha de cara roja y vestido violeta entró en el cuarto, dando palmadas excitadas y gritando:
-¡Contradanza! ¡Contradanza!
Pisándole los talones entró tía Kate, llamando:
-¡Dos caballeros y tres damas, Mary Jane!
-Ah, aquí están Mr Bergin y Mr Kerrigan -dijo Mary Jane.
-Mr Kerrigan, ¿quiere usted escoltar a Miss Power? Miss Furlong, ¿puedo darle de pareja a Mr Bergin? Ah, ya está bien así.
-Tres damas, Mary Jane -dijo tía Kate.
Los dos jóvenes les pidieron a sus damas que si podrían tener el gusto y Mary Jane se volvió a Miss Daly:
-Oh, Miss Daly, fue usted tan condescendiente al tocar las dos últimas piezas, pero, realmente, estamos tan cortas de mujeres esta noche…
-No me molesta en lo más mínimo, Miss Morkan.
-Pero le tengo un compañero muy agradable, Mr Bartell D’Arey, el tenor. Después voy a ver si canta. Dublín entero está loco por él.
-¡Bella voz, bella voz! -dijo la tía Kate.
Cuando el piano comenzaba por segunda vez el preludio de la primera figura, Mary Jane sacó a sus reclutas del salón rápidamente. No acababan de salir cuando entró al cuarto Julia, lentamente, mirando hacia atrás por algo.
-¿Qué pasa, Julia? -preguntó tía Kate, ansiosa-. ¿Quién es?
Julia, que cargaba una pila de servilletas, se volvió a su hermana y dijo, simplemente, como si la pregunta la sorprendiera:-No es más que Freddy, Kate, y Gabriel que viene con él.
De hecho detrás de ella se podía ver a Gabriel piloteando a Freddy Malins por el rellano de la escalera. El último, que tenía unos cuarenta años, era de la misma estatura y del mismo peso de Gabriel, pero de hombros caídos. Su cara era mofletuda y pálida, con toques de color sólo en los colgantes lóbulos de las orejas y en las anchas aletas nasales. Tenía facciones toscas, nariz roma, frente convexa y alta y labios hinchados y protuberantes. Los ojos de párpados pesados y el desorden de su escaso pelo le hacían parecer soñoliento. Se reía con ganas de un cuento que le venía haciendo a Gabriel por la escalera, al mismo tiempo que se frotaba un ojo con los nudillos del puño izquierdo.
-Buenas noches, Freddy -dijo tía Julia.
Freddy Malins dio las buenas noches a las señoritas Morkan de una manera que pareció desdeñosa a causa del tono habitual de su voz y luego, viendo que Mr Browne le sonreía desde el aparador, cruzó el cuarto con paso vacilante y empezó de nuevo el cuento que acababa de hacerle a Gabriel. -No se ve tan mal, ¿no es verdad? -dijo la tía Kate a Gabriel.
Las cejas de Gabriel venían fruncidas, pero las despejó enseguida para responder:
-Oh, no, ni se le nota.
-¡Es un terrible! -dijo ella-. Y su pobre madre que lo obligó a hacer una promesa el Fin de Año. Pero, por qué no pasamos al salón, Gabriel.
Antes de dejar el cuarto con Gabriel, tía Kate le hizo señas a Mr Browne, poniendo mala cara y sacudiendo el dedo índice. Mr Browne asintió y, cuando ella se hubo ido, le dijo a Freddy Malins:
-Vamos a ver, Teddy, que te voy a dar un buen vaso de limonada para entonarte.
Freddy Malins, que estaba acercándose al desenlace de su cuento, rechazó la oferta con un gesto impaciente, pero Mr Browne, después de haberle llamado la atención sobre lo desgarbado de su atuendo, le llenó un vaso de limonada y se lo entregó. Freddy Malins aceptó el vaso mecánicamente con la mano izquierda, mientras que su mano derecha se encargaba de ajustar sus ropas mecánicamente. Mr Browne, cuya cara se colmaba de regocijadas arrugas, se llenó un vaso de whisky mientras Freddy Malins estallaba, antes de llegar al momento culminante de su historia, en una explosión de carcajadas bronquiales y, dejando a un lado su vaso rebosado sin tocar, empezó a frotarse los nudillos de su mano izquierda sobre un ojo, repitiendo las palabras de su última frase cuando se lo permitía el ataque de risa.
………………………………………………………………………………………………….
El baile anual de las Morkan era siempre la gran ocasión. Venían todos los conocidos, los miembros de la familia, los viejos amigos de la familia, los integrantes del coro de Julia, cualquier alumna de Kate que fuera lo bastante mayorcita y hasta alumnas de Mary Jane también. Nunca quedaba mal. Por años -y años y tan atrás como se tenía memoria había resultado una ocasión lucida; desde que Kate y Julia, cuando murió su hermano Pat, dejaron la casa de Stoney Batter y se llevaron a Mary Jane, la única sobrina, a vivir con ellas en la sombría y espigada casa de la isla de Usher, cuyos altos alquilaban a Mr Fulham, un comerciante en granos que vivía en los bajos. Eso ocurrió hace sus buenos treinta años. Mary Jane, entonces una niñita vestida de corto, era ahora el principal sostén de la casa, ya que tocaba el órgano en Haddington Road. Había pasado por la Academia y daba su concierto anual de alumnas en el salón de arriba de las Antiguas Salas de Concierto. Muchas de sus alumnas pertenecían a las mejores familias de la ruta de Kingstown y Dalkey. Sus tías, aunque viejas, contribuían con lo suyo. Julia, a pesar de sus canas, todavía era la primera soprano de Adán y Eva, la iglesia, y Kate, muy delicada para salir afuera, daba lecciones de música a principiantes en el viejo piano vertical del fondo. Lily, la hija del encargado, les hacía la limpieza. Aunque llevaban una vida modesta les gustaba comer bien; lo mejor de lo mejor: costillas de riñonada, té de a tres chelines y stout embotellado del bueno. Pero Lily nunca hacía un mandado mal, por lo que se llevaba muy bien con las señoritas. Eran quisquillosas, eso es todo. Lo único que no soportaban era que les contestaran.
Claro que tenían razón para dar tanta lata en una noche así, pues eran más de las diez y ni señas de Gabriel y su esposa. Además, que tenían muchísimo miedo de que Freddy Malins se les apareciera tomado. Por nada del mundo querían que las alumnas de Mary Jane lo vieran en ese estado; y cuando estaba así era muy difícil de manejar, a veces. Freddy Malins llegaba siempre tarde, pero se preguntaban por qué se demoraría Gabriel: y era eso lo que las hacía asomarse a la escalera para preguntarle a Lily si Gabriel y Freddy habían llegado.
-Ah, Mr Conroy -le dijo Lily a Gabriel cuando le abrió la puerta-, Miss Kate y Miss Julia creían que usted ya no venía. Buenas noches, Mrs Conroy.
-Me apuesto a que creían eso -dijo Gabriel-, pero es que se olvidaron que acá mi mujer se toma tres horas mortales para vestirse.
Se paró sobre el felpudo a limpiarse la nieve de las galochas, mientras Lily conducía a la mujer al pie de la escalera y gritaba:
-Miss Kate, aquí está Mrs Conroy.
Kate y Julia bajaron enseguida la oscura escalera dando tumbos. Las dos besaron a la esposa de Gabriel, le dijeron que debía estar aterida en vida y le preguntaron si Gabriel había venido con ella.
-Aquí estoy, tía Kate, ¡sin un rasguño! Suban ustedes que yo las alcanzo -gritó Gabriel desde la oscuridad.
Siguió limpiándose los pies con vigor mientras las tres mujeres subían las escaleras, riendo, hacia el cuarto de vestir. Una leve franja de nieve reposaba sobre los hombros del abrigo, como una esclavina, y como una pezuña sobre el empeine de las galochas; y al deslizar los botones con un ruido crispante por los ojales helados del abrigo, de entre sus pliegues y dobleces salió el vaho fragante del descampado.
-¿Está nevando otra vez, Mr Conroy? -preguntó Lily. Se le había adelantado hasta el cuarto de desahogo para ayudarlo a quitarse el abrigo y Gabriel sonrió al oír que añadía una sílaba más a su apellido. Era una muchacha delgada que aún no había parado de crecer, de tez pálida y pelo color de paja. El gas del cuartico la hacía lucir lívida. Gabriel la conoció siendo una niña que se sentaba en el último escalón a acunar su muñeca de trapo.
-Sí, Lily -le respondió-, y me parece que tenemos para toda la noche.
Miró al cielo raso, que temblaba con los taconazos y el deslizarse de pies en el piso de arriba, atendió un momento al piano y luego echó una ojeada a la muchacha, que ya doblaba su abrigo con cuidado al fondo del estante.
-Dime, Lily -dijo en tono amistoso-, ¿vas todavía a la escuela?
-Oh, no, señor -respondió ella-, ya no más y nunca.
-Ah, pues entonces -dijo Gabriel, jovial-, supongo que un día de estos asistiremos a esa boda con tu novio, ¿no?
La muchacha lo miró esquinada y dijo con honda amargura:
-Los hombres de ahora no son más que labia y lo que puedan echar mano.
Gabriel se sonrojó como si creyera haber cometido un error y, sin mirarla, se sacudió las galochas de los pies y con su bufanda frotó fuerte sus zapatos de charol.
Era un hombre joven, más bien alto y robusto. El color encarnado de sus mejillas le llegaba a la frente, donde se regaba en parches rojizos y sin forma; y en su cara desnuda brillaban sin cesar los lentes y los aros de oro de los espejuelos que amparaban sus ojos inquietos y delicados. Llevaba el brillante pelo negro partido al medio y peinado hacia atrás en una larga curva por detrás de las orejas, donde se ondeaba leve debajo de la estría que le dejaba marcada el sombrero. Cuando le sacó bastante brillo a los zapatos, se enderezó y se ajustó el chaleco tirando de él por sobre el vientre rollizo. Luego extrajo con rapidez una moneda del bolsillo.
-Ah, Lily -dijo, poniéndosela en la mano-, es Navidad, ¿no es cierto? Aquí tienes… esto…
Caminó rápido hacia la puerta.
-¡Oh, no, señor! -protestó la muchacha, cayéndole detrás-. De veras, señor, no creo que deba.
-¡Es Navidad! ¡Navidad! -dijo Gabriel, casi trotando hasta las escaleras y moviendo sus manos hacia ella indicando que no tenía importancia.
La muchacha, viendo que ya había ganado la escalera, gritó tras él:
-Bueno, gracias entonces, señor.
Esperaba fuera a que el vals terminara en la sala, escuchando las faldas y los pies que se arrastraban, barriéndola. Todavía se sentía desconcertado por la súbita y amarga réplica de la muchacha, que lo entristeció. Trató de disiparlo arreglándose los puños y el lazo de la corbata. Luego, sacó del bolsillo del chaleco un papelito y echó una ojeada a la lista de temas para su discurso. Se sentía indeciso sobre los versos de Robert Browning porque temía que estuvieran muy por encima de sus oyentes. Sería mejor una cita que pudieran reconocer, de Shakespeare o de las Melodías de Thomas Moore. El grosero claqueteo de los tacones masculinos y el arrastre de suelas le recordó que el grado de cultura de ellos difería del suyo. Haría el ridículo si citaba poemas que no pudieran entender. Pensarían que estaba alardeando de su cultura. Cometería un error con ellos como el que cometió con la muchacha en el cuarto de desahogo. Se equivocó de tono. Todo su discurso estaba equivocado de arriba a abajo. Un fracaso total.
Fue entonces que sus tías y su mujer salieron del cuarto de vestir. Sus tías eran dos ancianas pequeñas que vestían con sencillez. Tía Julia era como una pulgada más alta. Llevaba el pelo gris hacia atrás, en un moño a la altura de las orejas; y gris también, con sombras oscuras, era su larga cara flácida. Aunque era robusta y caminaba erguida, los ojos lánguidos y los labios entreabiertos le daban la apariencia de una mujer que no sabía dónde estaba ni a dónde iba. Tía Kate se veía más viva. Su cara, más saludable que la de su hermana, era toda bultos y arrugas, como una manzana roja pero fruncida, y su pelo, peinado también a la antigua, no había perdido su color de castaña madura.
Las dos besaron a Gabriel, cariñosas. Era el sobrino preferido, hijo de la hermana mayor, la difunta Ellen, la que se casó con T. J. Conroy, de los Muelles del Puerto.
-Gretta me acaba de decir que no vas a regresar en coche a Monkstown esta noche, Gabriel -dijo tía Kate.
-No -dijo Gabriel, volviéndose a su esposa-, ya tuvimos bastante con el año pasado, ¿no es así? ¿No te acuerdas, tía Kate, el catarro que cogió Gretta entonces? Con las puertas del coche traqueteando todo el viaje y el viento del este dándonos de lleno en cuanto pasamos Merrion. Lindísimo. Gretta cogió un catarro de lo más malo.
Tía Kate fruncía el ceño y asentía a cada palabra.
-Muy bien dicho, Gabriel, muy bien dicho -dijo-. No hay que descuidarse nunca.
-Pero en cuanto a Gretta -dijo Gabriel-, ésta es capaz de regresar a casa a pie por entre la nieve, si por ella fuera. Mrs Conroy sonrió.
-No le haga caso, tía Kate -dijo-, que es demasiado precavido: obligando a Tom a usar visera verde cuando lee de noche y a hacer ejercicios, y forzando a Eva a comer potaje. ¡Pobrecita! ¡Que no lo puede ni ver!… Ah, ¿pero a que no adivinan lo que me obliga a llevar ahora?
Se deshizo en carcajadas mirando a su marido, cuyos ojos admirados y contentos, iban de su vestido a su cara y su pelo. Las dos tías rieron también con ganas, ya que la solicitud de Gabriel formaba parte del repertorio familiar.
-¡Galochas! -dijo Mrs Conroy-. La última moda. Cada vez que está el suelo mojado tengo que llevar galochas. Quería que me las pusiera hasta esta noche, pero de eso nada. Si me descuido me compra un traje de bañista.
Gabriel se rió nervioso y, para darse confianza, se arregló la corbata, mientras que tía Kate se doblaba de la risa de tanto que le gustaba el cuento. La sonrisa desapareció enseguida de la cara de tía Julia y fijó sus ojos tristes en la cara de su sobrino. Después de una pausa, preguntó:
-¿Y qué son galochas, Gabriel?
-¡Galochas, Julia! -exclamó su hermana-. Santo cielo, ¿tú no sabes lo que son galochas? Se ponen sobre los… sobre las botas, ¿no es así, Gretta?
-Sí -dijo Mrs Conroy-. Unas cosas de gutapercha. Los dos tenemos un par ahora. Gabriel dice que todo el mundo las usa en el continente.
-Ah, en el continente -murmuró tía Julia, moviendo la cabeza lentamente.
Gabriel frunció las cejas y dijo, como si estuviera enfadado:
-No son nada del otro mundo, pero Gretta cree que son muy cómicas porque dice que le recuerdan a los minstrels negros de Christy.
-Pero dime, Gabriel -dijo tía Kate, con tacto brusco-. Claro que te ocupaste del cuarto. Gretta nos contaba que…
-Oh, lo del cuarto está resuelto -replicó Gabriel-. Tomé uno en el Gresham.
-Claro, claro –dijo tía Kate-, lo mejor que podías haber hecho. Y los niños, Gretta, ¿no te preocupan?
-Oh, no es más que por una noche -dijo Mrs Conroy-. Además, que Bessie los cuida.
-Claro, claro –dijo tía Kate de nuevo-. ¡Qué comodidad tener una muchacha así, en quien se puede confiar! Ahí tienen a esa Lily, que no sé lo que le pasa últimamente. No es la de antes.
Gabriel estuvo a punto de hacerle una pregunta a su tía sobre este asunto, pero ella dejó de prestarle atención para observar a su hermana, que se había escurrido escaleras abajo, sacando la cabeza por sobre la baranda.
-Ahora dime tú -dijo ella, como molesta-, ¿dónde irá Julia ahora? ¡Julia! ¡Julia! ¿Dónde vas tú?
Julia, que había bajado más de media escalera, regresó a decir, zalamera:
-Ahí está Freddy.
En el mismo instante unas palmadas y un floreo final del piano anunció que el vals acababa de terminar. La puerta de la sala se abrió desde dentro y salieron algunas parejas. Tía
Kate se llevó a Gabriel apresuradamente a un lado y le susurró al oído:
-Sé bueno, Gabriel, y vete abajo a ver si está bien y no lo dejes subir si está tomado. Estoy segura de que está tomado. Segurísima.
Gabriel se llegó a la escalera y escuchó más allá de la balaustrada. Podía oír dos personas conversando en el cuarto de desahogo. Luego reconoció la risa de Freddy Malins. Bajó las escaleras haciendo ruido.
-Qué alivio –dijo tía Kate a Mrs Conroy- que Gabriel esté aquí… Siempre me siento más descansada mentalmente cuando anda por aquí… Julia, aquí están Miss Daly y Miss Power, que van a tomar refrescos. Gracias por el lindo vals, Miss Daly. Un ritmo encantador.
Un hombre alto, de cara mustia, bigote de cerdas y piel oscura, que pasaba con su pareja, dijo:
-¿Podríamos también tomar nosotros un refresco, Miss Morkan?
-Julia -dijo la tía Kate sumariamente-, y aquí están Mr Browne y Miss Furlong. Llévatelos adentro, Julia, con Miss Daly y Miss Power.
-Yo me encargo de las damas -dijo Mr Browne, apretando sus labios hasta que sus bigotes se erizaron para sonreír con todas sus arrugas.
-Sabe usted, Miss Morkan, la razón por la que les caigo bien a las mujeres es que…
No terminó la frase, sino que, viendo que la tía Kate estaba ya fuera de alcance, enseguida se llevó a las tres mujeres al cuarto del fondo. Dos mesas cuadradas puestas juntas ocupaban el centro del cuarto y la tía Julia y el encargado estiraban y alisaban un largo mantel sobre ellas. En el cristalero se veían en exhibición platos y platillos y vasos y haces de cuchillos y tenedores y cucharas. La tapa del piano vertical servía como mesa auxiliar para los entremeses y los postres. Ante un aparador pequeño en un rincón dos jóvenes bebían de pie maltas amargas.
Mr Browne dirigió su encomienda hacia ella y las invitó, en broma, a tomar un ponche femenino, caliente, fuerte y dulce. Mientras ellas protestaban no tomar tragos fuertes, él les abría tres botellas de limonada. Luego les pidió a los jóvenes que se hicieran a un lado y, tomando el frasco, se sirvió un buen trago de whisky. Los jóvenes lo miraron con respeto mientras probaba un sorbo.
-Alabado sea Dios -dijo, sonriendo-, tal como me lo recetó el médico.
Su cara mustia se extendió en una sonrisa aún más abierta y las tres muchachas rieron haciendo eco musical a su ocurrencia, contoneando sus cuerpos en vaivén y dando nerviosos tirones a los hombros. La más audaz dijo:
-Ah, vamos, Mr Browne, estoy segura de que el médico nunca le recetará una cosa así.
Mr Browne tomó otro sorbo de su whisky y dijo con una mueca ladeada: -Bueno, ustedes saben, yo soy como Mrs Cassidy, que dicen que dijo: Vamos, Mary Grimes, si no tomo dámelo tú, que es que lo necesito.
Su cara acalorada se inclinó hacia adelante en gesto demasiado confidente y habló imitando un dejo de Dublín tan bajo que las muchachas, con idéntico instinto, escucharon su dicho en silencio. Miss Furlong, que era una de las alumnas de Mary Jane, le preguntó a Miss Daly cuál era el nombre de ese vals tan lindo que acababa de tocar, y Mr Browne, viendo que lo ignoraban, se volvió prontamente a los jóvenes, que podían apreciarlo mejor.
Una muchacha de cara roja y vestido violeta entró en el cuarto, dando palmadas excitadas y gritando:
-¡Contradanza! ¡Contradanza!
Pisándole los talones entró tía Kate, llamando:
-¡Dos caballeros y tres damas, Mary Jane!
-Ah, aquí están Mr Bergin y Mr Kerrigan -dijo Mary Jane.
-Mr Kerrigan, ¿quiere usted escoltar a Miss Power? Miss Furlong, ¿puedo darle de pareja a Mr Bergin? Ah, ya está bien así.
-Tres damas, Mary Jane -dijo tía Kate.
Los dos jóvenes les pidieron a sus damas que si podrían tener el gusto y Mary Jane se volvió a Miss Daly:
-Oh, Miss Daly, fue usted tan condescendiente al tocar las dos últimas piezas, pero, realmente, estamos tan cortas de mujeres esta noche…
-No me molesta en lo más mínimo, Miss Morkan.
-Pero le tengo un compañero muy agradable, Mr Bartell D’Arey, el tenor. Después voy a ver si canta. Dublín entero está loco por él.
-¡Bella voz, bella voz! -dijo la tía Kate.
Cuando el piano comenzaba por segunda vez el preludio de la primera figura, Mary Jane sacó a sus reclutas del salón rápidamente. No acababan de salir cuando entró al cuarto Julia, lentamente, mirando hacia atrás por algo.
-¿Qué pasa, Julia? -preguntó tía Kate, ansiosa-. ¿Quién es?
Julia, que cargaba una pila de servilletas, se volvió a su hermana y dijo, simplemente, como si la pregunta la sorprendiera:-No es más que Freddy, Kate, y Gabriel que viene con él.
De hecho detrás de ella se podía ver a Gabriel piloteando a Freddy Malins por el rellano de la escalera. El último, que tenía unos cuarenta años, era de la misma estatura y del mismo peso de Gabriel, pero de hombros caídos. Su cara era mofletuda y pálida, con toques de color sólo en los colgantes lóbulos de las orejas y en las anchas aletas nasales. Tenía facciones toscas, nariz roma, frente convexa y alta y labios hinchados y protuberantes. Los ojos de párpados pesados y el desorden de su escaso pelo le hacían parecer soñoliento. Se reía con ganas de un cuento que le venía haciendo a Gabriel por la escalera, al mismo tiempo que se frotaba un ojo con los nudillos del puño izquierdo.
-Buenas noches, Freddy -dijo tía Julia.
Freddy Malins dio las buenas noches a las señoritas Morkan de una manera que pareció desdeñosa a causa del tono habitual de su voz y luego, viendo que Mr Browne le sonreía desde el aparador, cruzó el cuarto con paso vacilante y empezó de nuevo el cuento que acababa de hacerle a Gabriel. -No se ve tan mal, ¿no es verdad? -dijo la tía Kate a Gabriel.
Las cejas de Gabriel venían fruncidas, pero las despejó enseguida para responder:
-Oh, no, ni se le nota.
-¡Es un terrible! -dijo ella-. Y su pobre madre que lo obligó a hacer una promesa el Fin de Año. Pero, por qué no pasamos al salón, Gabriel.
Antes de dejar el cuarto con Gabriel, tía Kate le hizo señas a Mr Browne, poniendo mala cara y sacudiendo el dedo índice. Mr Browne asintió y, cuando ella se hubo ido, le dijo a Freddy Malins:
-Vamos a ver, Teddy, que te voy a dar un buen vaso de limonada para entonarte.
Freddy Malins, que estaba acercándose al desenlace de su cuento, rechazó la oferta con un gesto impaciente, pero Mr Browne, después de haberle llamado la atención sobre lo desgarbado de su atuendo, le llenó un vaso de limonada y se lo entregó. Freddy Malins aceptó el vaso mecánicamente con la mano izquierda, mientras que su mano derecha se encargaba de ajustar sus ropas mecánicamente. Mr Browne, cuya cara se colmaba de regocijadas arrugas, se llenó un vaso de whisky mientras Freddy Malins estallaba, antes de llegar al momento culminante de su historia, en una explosión de carcajadas bronquiales y, dejando a un lado su vaso rebosado sin tocar, empezó a frotarse los nudillos de su mano izquierda sobre un ojo, repitiendo las palabras de su última frase cuando se lo permitía el ataque de risa.
………………………………………………………………………………………………….
Gabriel
no soportaba la pieza que tocaba ahora Mary Jane, tan académica, llena de
glissandi y de pasajes difíciles para un público respetuoso. Le gustaba la
música, pero la pieza que ella tocaba no tenía melodía, según él, y dudaba que
la tuviera para los demás oyentes, aunque le hubieran pedido a Mary Jane que
les tocara algo. Cuatro jóvenes, que vinieron del refectorio a pararse en la
puerta tan pronto como empezó a sonar el piano, se alejaron de dos en dos y en
silencio después de unos acordes. Las únicas personas que parecían seguir la
música eran Mary Jane, cuyas manos recorrían el teclado o se alzaban en las
pausas como las de una sacerdotisa en una imprecación momentánea, y tía Kate,
de pie a su lado volteando las páginas.
Los ojos de Gabriel, irritados por el piso que brillaba encerado debajo del macizo candelabro, vagaron hasta la pared sobre el piano. Colgaba allí un cromo con la escena del balcón de Romeo y Julieta, junto a una reproducción del asesinato de los principitos en la Torre que tía Julia había bordado en lana roja, azul y carmelita cuando niña. Probablemente les enseñaban a hacer esa labor en la escuela a que fueron de niñas, porque una vez su madre le bordó, para cumpleaños, un chaleco en tabinete púrpura con cabecitas de zorro, festoneado de raso castaño y con botones redondos imitando moras. Era raro que su madre no tuviera talento musical porque tía Kate acostumbraba a decir que era el cerebro de la familia Morkan. Tanto ella como Julia habían parecido siempre bastante orgullosas de su hermana, tan matriarcal y tan seria. Su fotografía se veía delante del tremó. Tenía un libro abierto sobre las rodillas y le señalaba algo en él a Constantine que, vestido de marino, estaba tumbado a sus pies. Fue ella quien puso nombre a sus hijos, sensible como era al protocolo familiar. Gracias a ella, Constantine era ahora el cura párroco de Balbriggan y, gracias a ella, Gabriel pudo graduarse en la Universidad Real. Una sombra pasó sobre su cara al recordar su amarga oposición a su matrimonio. Algunas frases peyorativas que usó vibraban todavía en su memoria; una vez dijo que Gretta era una rubia rural y no era verdad, nada. Fue Gretta quien la atendió solícita durante su larga enfermedad final en la casa de Monkstown.
Sabía que Mary Jane debía de andar cerca del final de la pieza porque estaba tocando otra vez la melodía del comienzo con sus escalas sucesivas después de cada compás y mientras esperó a que acabara, el resentimiento se extinguió en su corazón. La pieza terminó con un trino de octavas agudas y una octava final grave. Atronadores aplausos acogieron a Mary Jane al ruborizarse mientras enrollaba nerviosamente la partitura y salió corriendo del salón. Las palmadas más fuertes procedían de cuatro muchachones parados en la puerta, los mismos que se fueron a refrescar cuando empezó la pieza y que regresaron tan pronto el piano se quedó callado.
Alguien organizó una danza de lanceros y Gabriel se encontró de pareja con Miss Ivors. Era una damita franca y habladora, con cara pecosa y grandes ojos castaños. No llevaba escote y el largo broche al frente del cuello tenía un motivo irlandés.
Cuando ocuparon sus puestos ella dijo de pronto: -Tiene usted una cuenta pendiente conmigo.
-¿Yo? -dijo Gabriel.
Ella asintió con gravedad.
-¿Qué cosa es? -preguntó Gabriel, sonriéndose ante su solemnidad.
-¿Quién es G. C.? -respondió Miss Ivors, volviéndose hacia él.
Gabriel se sonrojó y ya iba a fruncir las cejas, como si no hubiera entendido, cuando ella le dijo abiertamente:
-¡Ay, inocente Amy! Me enteré de que escribe usted para el Dady Express. Y bien, ¿no le da vergüenza?
-¿Y por qué me iba a dar? -preguntó Gabriel, pestañeando, tratando de sonreír.
-Bueno, a mí me da pena -dijo Miss Ivors con franqueza-. Y pensar que escribe usted para ese bagazo. No sabía que se había vuelto usted pro-inglés.
Una mirada perpleja apareció en el rostro de Gabriel. Era verdad que escribía una columna literaria en el Daily Express los miércoles. Pero eso no lo convertía en pro-inglés. Los libros que le daban a criticar eran casi mejor bienvenidos que el mezquino cheque, ya que le deleitaba palpar la cubierta y hojear las páginas de un libro recién impreso. Casi todos los días, no bien terminaba las clases en el instituto, solía recorrer el malecón en busca de las librerías de viejo, y se iba a Hickey’s en el Paseo del Soltero y a Webb’s o a Massey’s en el muelle de Aston o a O’Clohissey’s en una calle lateral. No supo cómo afrontar la acusación. Le hubiera gustado decir que la literatura está muy por encima de los trajines políticos. Pero eran amigos de muchos años, con carreras paralelas en la universidad primero y después de maestros: no podía, pues, usar con ella una frase pomposa. Siguió pestañeando y tratando de sonreír hasta que murmuró apenas que no veía nada político en hacer crítica de libros.
Cuando les llegó el turno de cruzarse todavía estaba distraído y perplejo. Miss Ivors tomó su mano en un apretón cálido y dijo en tono suavemente amistoso:
-Por supuesto, no es más que una broma. Venga, que nos toca cruzar ahora.
Cuando se juntaron de nuevo ella habló del problema universitario y Gabriel se sintió más cómodo. Un amigo le había enseñado a ella su crítica de los poemas de Browning. Fue así como se enteró del secreto: pero le gustó muchísimo la crítica. De pronto dijo:
-Oh, Mr Conroy, ¿por qué no viene en nuestra excursión a la isla de Arán este verano? Vamos a pasar allá un mes. Será espléndido estar en pleno Atlántico. Debía venir. Vienen Mr Clancy y Mr Kilkely y Kathleen Kearney. Sería formidable que Gretta viniera también. Ella es de Connacht, ¿no?
-Su familia -dijo Gabriel, corto.
-Pero vendrán los dos, ¿no es así? -dijo Miss Ivors, posando una mano cálida sobre su brazo, ansiosa.
-Lo cierto es que -dijo Gabriel- yo he quedado en ir…
-¿A dónde? -preguntó Miss Ivors.
-Bueno, ya sabe usted que todos los años hago una gira ciclística con varios compañeros, así que…
-Pero, ¿por dónde? -preguntó Miss Ivors.
-Bueno, casi siempre vamos por Francia o Bélgica, tal vez por Alemania -dijo Gabriel torpemente.
-¿Y por qué va usted a Francia y a Bélgica -dijo Miss Ivors- en vez de visitar su propio país?
-Bueno -dijo Gabriel-, en parte para mantenerme en contacto con otros idiomas y en parte por dar un cambio.
-¿Y no tiene usted su propio idioma con que mantenerse en contacto, el irlandés? -le preguntó Miss Ivors.
-Bueno -dijo Gabriel-, en ese caso el irlandés no es mi lengua, como sabe.
Sus vecinos se volvieron a escuchar el interrogatorio. Gabriel miró a diestra y siniestra, nervioso, y trató de mantener su buen humor durante aquella inquisición que hacía que el rubor le invadiera la frente.
-¿Y no tiene usted su tierra natal que visitar -siguió Miss Ivors-, de la que no sabe usted nada, su propio pueblo, su patria?
-Pues a decir verdad -replicó Gabriel súbitamente-, estoy harto de este país, ¡harto!
-¿Y por qué? -preguntó Miss Ivors.
Gabriel no respondió: su réplica lo había alterado. -¿Por qué? -repitió Miss Ivors.
Tenían que hacer la ronda de visitas los dos ahora y, como todavía no había él respondido, Miss Ivors le dijo, muy acalorada:
-Por supuesto, no tiene qué decir.
Gabriel trató de ocultar su agitación entregándose al baile con gran energía. Evitó los ojos de ella porque había notado una expresión agria en su cara. Pero cuando se encontraron
de nuevo en la cadena, se sorprendió al sentir su mano apretar firme la suya. Ella lo miró de soslayo con curiosidad momentánea hasta que él sonrió. Luego, como la cadena iba a trenzarse de nuevo, ella se alzó en puntillas y le susurró al oído:
-¡Pro inglés!
Cuando la danza de lanceros acabó, Gabriel se fue al rincón más remoto del salón donde estaba sentada la madre de Freddy Malins. Era una mujer rechoncha y fofa y blanca en
canas. Tenía la misma voz tomada de su hijo y tartamudeaba bastante. Le habían asegurado que Freddy había llegado y que estaba bastante bien. Gabriel le preguntó si tuvo una buena travesía. Vivía con su hija casada en Glasgow y venía a Dublín de visita una vez al año. Respondió plácidamente que había sido un viaje muy lindo y que el capitán estuvo de lo más atento. También habló de la linda casa que su hija tenía en Glasgow y de los buenos amigos que tenían allá. Mientras ella le daba a la lengua Gabriel trató de desterrar el recuerdo del desagradable incidente con Miss Ivors. Por supuesto que la muchacha o la mujer o lo que fuese era una fanática, pero había un lugar para cada cosa. Quizá no debió él responderle como lo hizo. Pero ella no tenía derecho a llamarlo pro inglés delante de la gente, ni aun en broma. Trató de hacerlo quedar en ridículo delante de la gente, acuciándolo y clavándole sus ojos de conejo.
Vio a su mujer abriéndose paso hacia él por entre las parejas que valsaban. Cuando llegó a su lado le dijo al oído: -Gabriel, tía Kate quiere saber si no vas a trinchar el ganso como de costumbre. Miss Daly va a cortar el jamón y yo voy a ocuparme del pudín.
-Está bien -dijo Gabriel.
-Van a dar de comer primero a los jóvenes, tan pronto como termine este vals, para que tengamos la mesa para nosotros solos.
-¿Bailaste? -preguntó Gabriel.
-Por supuesto. ¿No me viste? ¿Tuviste tú unas palabras con Molly Ivors por casualidad?
-Ninguna. ¿Por qué? ¿Dijo ella eso?
-Más o menos. Estoy tratando de hacer que Mr D’Arcy cante algo. Me parece que es de lo más vanidoso.
-No cambiamos palabras -dijo Gabriel, irritado-, sino que ella quería que yo fuera a Irlanda del oeste, y le dije que no. Su mujer juntó las manos, excitada, y dio un saltico: -¡Oh, vamos, Gabriel! -gritó-. Me encantaría volver a Galway de nuevo.
-Ve tú si quieres -dijo Gabriel fríamente.
Ella lo miró un instante, se volvió luego a Mrs Malins y dijo:-Eso es lo que se llama un hombre agradable, Mrs Malins.
Mientras ella se escurría a través del salón, Mrs Malins, como si no la hubieran interrumpido, siguió contándole a Gabriel sobre los lindos lares de Escocia y sus escenarios naturales, preciosos. Su yerno las llevaba cada año a los lagos y salían de pesquería. Un día cogió él un pescado, lindísimo, así de grande, y el hombre del hotel se lo guisó para la cena.
Gabriel ni oía lo que ella decía. Ahora que se acercaba la hora de la comida empezó a pensar de nuevo en su discurso y en las citas. Cuando vio que Freddy Malins atravesaba el salón para venir a ver a su madre, Gabriel le dio su silla y se retiró al poyo de la ventana. El salón estaba ya vacío y del cuarto del fondo llegaba un rumor de platos y cubiertos. Los pocos que quedaban en la sala parecían hartos de bailar y conversaban quedamente en grupitos. Los cálidos dedos temblorosos de Gabriel repicaron sobre el frío cristal de la ventana. ¡Qué fresco debía hacer fuera! ¡Lo agradable que sería salir a caminar solo por la orilla del río y después atravesar el parque! La nieve se veía amontonada sobre las ramas de los árboles y poniendo un gorro refulgente al monumento a Wellington. ¡Cuánto más grato sería estar allá fuera que cenando!
Repasó los temas de su discurso: la hospitalidad irlandesa, tristes recuerdos, las Tres Gracias, Paris, la cita de Browning. Se repitió una frase que escribió en su crítica: Uno siente que escucha una música acuciada por las ideas. Miss Ivors había elogiado la crítica. ¿Sería sincera? ¿Tendría su vida propia oculta tras tanta propaganda? No había habido nunca animosidad entre ellos antes de esta ocasión. Lo enervaba pensar que ella estaría sentada a la mesa, mirándolo mientras él hablaba, con sus críticos ojos interrogantes. Tal vez no le desagradaría verlo fracasar en su discurso. Le dio valor la idea que le vino a la mente. Diría, aludiendo a tía Kate y a tía Julia: Damas y caballeros, la generación que ahora se halla en retirada entre nosotros habrá tenido sus faltas, pero por mi parte yo creo que tuvo ciertas cualidades de hospitalidad, de humor, de humanidad, de las que la nueva generación, tan seria y supereducada, que crece ahora en nuestro seno, me parece carecer. Muy bien dicho: que aprenda Miss Ivors. ¿Qué le importaba si sus tías no eran más que dos viejas ignorantes?
Un rumor en la sala atrajo su atención. Mr Browne venía desde la puerta llevando galante del brazo a la tía Julia, que sonreía cabizbaja. Una salva irregular de aplausos la escoltó hasta el piano y luego, cuando Mary Jane se sentó en la banqueta, y la tía Julia, dejando de sonreír, dio media vuelta para mejor proyectar su voz hacia el salón, cesaron gradualmente. Gabriel reconoció el preludio. Era una vieja canción del repertorio de tía Julia, Ataviada para el casorio. Su voz, clara y sonora, atacó los gorgoritos que adornaban la tonada y aunque cantó muy rápido no se comió ni una floritura. Oír la voz sin mirar la cara de la cantante era sentir y compartir la excitación de un vuelo rápido y seguro. Gabriel aplaudió ruidosamente junto con los demás cuando la canción acabó y atronadores aplausos llegaron de la mesa invisible. Sonaban tan genuinos, que algo de rubor se esforzaba por salirle a la cara a tía Julia, cuando se agachaba para poner sobre el atril el viejo cancionero encuadernado en cuero con sus iniciales en la portada. Freddy Malins, que había ladeado la cabeza para oírla mejor, aplaudía todavía cuando todo el mundo había dejado ya de hacerlo y hablaba animado con su madre que asentía grave y lenta en aquiescencia. Al fin, no pudiendo aplaudir más, se levantó de pronto y atravesó el salón a la carrera para llegar hasta tía Julia y tomar su mano entre las suyas, sacudiéndola cuando le faltaron las palabras o cuando el freno de su voz se hizo insoportable.
-Le estaba diciendo yo a mi madre -dijo- que nunca la había oído cantar tan bien, ¡nunca! No, nunca sonó tan bien su voz como esta noche. ¡Vaya! ¿A que no lo cree? Pero es la verdad. Palabra de honor que es la pura verdad. Nunca sonó su voz tan fresca y tan… tan clara y tan fresca, ¡nunca!
La tía Julia sonrió ampliamente y murmuró algo sobre aquel cumplido mientras sacaba la mano del aprieto. Mr Browne extendió una mano abierta hacia ella y dijo a los que estaban a su alrededor, como un animador que presenta un portento a la amable concurrencia:
-¡Miss Julia Morkan, mi último descubrimiento!
Se reía con ganas de su chiste cuando Freddy Malins se volvió a él para decirle:
-Bueno, Browne, si hablas en serio podrías haber hecho otro descubrimiento peor. Todo lo que puedo decir es que nunca la había oído cantar tan bien ninguna de las veces que he estado antes aquí. Y es la pura verdad.
-Ni yo tampoco -dijo Mr Browne-. Creo que de voz ha mejorado mucho.
Tía Julia se encogió de hombros y dijo con tímido orgullo:
-Hace treinta años, mi voz, como tal, no era mala.
-Le he dicho a Julia muchas veces -dijo tía Kate enfática- que está malgastando su talento en ese coro. Pero nunca me quiere oír.
Se volvió como si quisiera apelar al buen sentido de los demás frente a un niño incorregible, mientras tía Julia, una vaga sonrisa reminiscente esbozándose en sus labios, miraba alelada al frente.
-Pero no -siguió tía Kate-, no deja que nadie la convenza ni la dirija, cantando como una esclava de ese coro noche y día, día y noche. ¡Desde las seis de la mañana el día de Navidad! ¿Y todo para qué?
-Bueno, ¿no sería por la honra del Señor, tía Kate? -preguntó Mary Jane, girando en la banqueta, sonriendo.
La tía Kate se volvió a su sobrina como una fiera y le dijo:
-¡Yo me sé muy bien qué cosa es la honra del Señor, Mary Jane! Pero no creo que sea muy honrado de parte del Papa sacar de un coro a una mujer que se ha esclavizado en él toda su vida para pasarle por encima a chiquillos malcriados. Supongo que el Papa lo hará por la honra del Señor, pero no es justo, Mary Jane, y no está nada bien.
Se había fermentado apasionadamente y hubiera continuado defendiendo a su hermana porque le dolía, pero Mary Jane, viendo que los bailadores regresaban ya al salón, intervino apaciguante:
-Vamos, tía Kate, que está usted escandalizando a Mister Browne, que tiene otras creencias.
Tía Kate se volvió a Mr Browne, que sonreía ante esta alusión a su religión, y dijo apresurada:
-Oh, pero yo no pongo en duda que el Papa tenga razón.
No soy más que una vieja estúpida y no presumo de otra cosa. Pero hay eso que se llama gratitud y cortesía cotidiana en la vida. Y si yo fuera Julia iba y se lo decía al padre Healy en su misma cara…
-Y, además, tía Kate -dijo Mary Jane-, que estamos todos con mucha hambre y cuando tenemos hambre somos todos muy belicosos.
-Y cuando estamos sedientos también somos belicosos -añadió Mr Browne.
-Así que más vale que vayamos a cenar -dijo Mary Jane- y dejemos la discusión para más tarde.
En el rellano de la salida de la sala Gabriel encontró a su esposa y a Mary Jane tratando de convencer a Miss Ivors para que se quedara a cenar. Pero Miss Ivors, que se había puesto ya su sombrero y se abotonaba el abrigo, no se quería quedar. No se sentía lo más mínimo con apetito y, además, que ya se había quedado más de lo que debía.
-Pero si no son más que diez minutos, Molly -dijo Mrs Conroy-. No es tanta la demora.
-Para que comas un bocado -dijo Mary Jane- después de tanto bailoteo.
-No puedo, de veras -dijo Miss Ivors.
-Me parece que no lo pasaste nada bien -dijo Mary Jane, con desaliento.
-Sí, muy bien, se lo aseguro -dijo Miss Ivors-, pero ahora deben dejarme ir corriendo.
-Pero, ¿cómo vas a llegar? -preguntó Mrs Conroy.
-Oh, no son más que unos pasos malecón arriba. Gabriel dudó por un momento y dijo:
-Si me lo permite, Miss Ivors, yo la acompaño. Si de veras tiene que marcharse usted.
Pero Miss Ivors se soltó de entre ellos.
-De ninguna manera -exclamó-. Por el amor de Dios vayan a cenar y no se ocupen de mí. Ya sé cuidarme muy bien.
-Mira, Molly, que tú eres rara -dijo Mrs Conroy con franqueza.
-Beannacht libh -gritó Miss Ivors, entre carcajadas, mientras bajaba la escalera.
Mary Jane se quedó mirándola, una expresión preocupada en su rostro, mientras Mrs Conroy se inclinó por sobre la baranda para oír si cerraba la puerta del zaguán. Gabriel se preguntó si sería él la causa de que ella se fuera tan abruptamente. Pero no parecía estar de mal humor: se había ido riéndose a carcajadas. Se quedó mirando las escaleras, distraído.
En ese momento la tía Kate salió del comedor, dando tumbos, casi exprimiéndose las manos de desespero.
-¿Dónde está Gabriel? -gritó-. ¿Dónde es que está Gabriel? Todo el mundo está esperando ahí dentro, con todo listo; ¡y nadie que trinche el ganso!
-¡Aquí estoy yo, tía Kate! -exclamó Gabriel, con súbita animación-. Listo para trinchar una bandada de gansos si fuera necesario.
Un ganso gordo y pardo descansaba a un extremo de la mesa y al otro extremo, sobre un lecho de papel plegado adornado con ramitas de perejil, reposaba un jamón grande, despellejado y rociado de migajas, las canillas guarnecidas con primorosos flecos de papel, y justo al lado rodajas de carne condimentada. Entre estos extremos rivales corrían hileras paralelas de entremeses: dos seos de gelatina, roja y amarilla; un plato llano lleno de bloques de manjar blanco y jalea roja; un largo plato en forma de hoja con su tallo como mango, donde había montones de pasas moradas y de almendras peladas; un plato gemelo con un rectángulo de higos de Esmirna encima; un plato de natilla rebozada con polvo de nuez-moscada; un pequeño bol lleno de chocolates y caramelos envueltos en papel dorado y plateado; y un búcaro del que salían tallos de apio. En el centro de la mesa, como centinelas del frutero que tenía una pirámide de naranjas y manzanas americanas, había dos garrafas achatadas, antiguas, de cristal tallado, una con oporto y la otra con jerez abocado. Sobre el piano cerrado aguardaba un pudín en un enorme plato amarillo y detrás había tres pelotones de botellas de stout, de ale y de agua mineral, alineadas de acuerdo con el color de su uniforme: los primeros dos pelotones negros, con etiquetas rojas y marrón, el tercero, el más pequeño, todo de blanco con vírgulas verdes.
Gabriel tomó asiento decidido a la cabecera de la mesa y, después de revisar el filo del trinche, hundió su tenedor con firmeza en el ganso. Se sentía a sus anchas, ya que era trinchador experto y nada le gustaba tanto como sentarse a la cabecera de una mesa bien puesta.
-Miss Furlong, ¿qué le doy? -preguntó-. ¿Un ala o una lasca de pechuga?
-Una lasquita de pechuga.
-¿Y para usted, Miss Higgins?
-Oh, lo que usted quiera, Mr Conroy.
Mientras Gabriel y Miss Daly intercambiaban platos de ganso y platos de jamón y de carne aderezada, Lily iba de un huésped al otro con un plato de calientes papas boronosas envueltas en una servilleta blanca. Había sido idea de Mary Jane y ella sugirió también salsa de manzana para el ganso, pero tía Kate dijo que había comido siempre el ganso asado simple sin nada de salsa de manzana y que esperaba no tener que comer nunca una cosa peor. Mary Jane atendía a sus alumnas y se ocupaba de que obtuvieran las mejores lonjas, y tía Kate y tía Julia abrían y traían del piano una botella tras otra de stout y de ale para los hombres y de agua mineral para las mujeres. Reinaba gran confusión y risa y ruido: una alharaca de peticiones y contra-peticiones, de cuchillos y tenedores, de corchos y tapones de vidrio. Gabriel empezó a trinchar porciones extras, tan pronto como cortó las iniciales, sin servirse. Todos protestaron tan alto que no le quedó más remedio que transigir bebiendo un largo trago de stout, ya que halló que trinchar lo sofocaba. Mary Jane se sentó a comer tranquila, pero tía Kate y tía Julia todavía daban tumbos alrededor de la mesa, pisándose mutuamente los talones y dándose una a la otra órdenes que ninguna obedecía. Mr Browne les rogó que se sentaran a cenar y lo mismo hizo Gabriel, pero ellas respondieron que ya habría tiempo de sobra para ello. Finalmente, Freddy Malins se levantó y, capturando a tía Kate, la arrellanó en su silla en medio del regocijo general.
Cuando todo el mundo estuvo bien servido dijo Gabriel, sonriendo:
-Ahora, si alguien quiere un poco más de lo que la gente vulgar llama relleno, que lo diga él o ella.
Un coro de voces lo conminó a empezar su cena y Lily se adelantó con tres papas que le había reservado.
-Muy bien -dijo Gabriel, amable, mientras tomaba otro sorbo preliminar-, hagan el favor de olvidarse de que existo, damas y caballeros, por unos minutos.
Se puso a comer y no tomó parte en la conversación que cubrió el ruido de la vajilla al llevársela Lily. El tema era la compañía de ópera que actuaba en el Teatro Real. El tenor, Mr Bartell D’Arcy, hombre de tez oscura y fino bigote, elogió mucho a la primera contralto de la compañía, pero a Miss Furlong le parecía que ésta tenía una presencia escénica más bien vulgar. Freddy Malins dijo que había un negro cantando principal en la segunda tanda de la pantomima del Gaiety que tenía una de las mejores voces de tenor que él había oído.
-¿Lo ha oído usted? -le preguntó a Mr Bartell D’Arey.
-No -dijo Mr Bartell D’Arcy sin darle importancia.
-Porque -explicó Freddy Malins- tengo curiosidad por conocer su opinión. A mí me parece que tiene una gran voz.
-Y Teddy sabe lo que es bueno -dijo Mr Browne, confianzudo, a la concurrencia.
-¿Y por qué no va a tener él también una buena voz? -preguntó Freddy Malins en tono brusco-. ¿Porque no es más que un negro?
Nadie respondió a su pregunta y Mary Jane pastoreó la conversación de regreso a la ópera seria. Una de sus alumnas le había dado un pase para Mignon. Claro que era muy buena, dijo, pero le recordaba a la pobre Georgina Bums. Mr Browne se fue aún más lejos, a las viejas compañías italianas que solían visitar a Dublín: Tietjens, Ilma de Mujza, Campanini, el gran Trebilli, Giuglini, Ravelli, Aramburo. Qué tiempos aquellos, dijo, cuando se oía en Dublín lo que se podía llamar bel canto. Contó cómo la tertulia del viejo Real estaba siempre de bote en bote, noche tras noche, cómo una noche un tenor italiano había dado cinco bises de Déjame caer como cae un soldado, dando el do de pecho en cada ocasión, y cómo la galería en su entusiasmo solía desenganchar los caballos del carruaje de una gran prima donna para tirar ellos del coche por las calles hasta el hotel. ¿Por qué ya no cantaban las grandes óperas, preguntó, como Dinorah, Lucrezia Borgia? Porque ya no había voces para cantarlas: por eso.
-Ah, pero -dijo Mr Bartell D’Arcy- a mi entender hay tan buenos cantantes hoy como entonces.
-¿Dónde están? -preguntó Mr Browne, desafiante.
-En Londres, París, Milán -dijo Mr Bartell D’Arcy, acalorado-. Para mí, Caruso, por ejemplo, es tan bueno, si no mejor que cualquiera de los cantantes que usted ha mencionado.
-Tal vez sea así -dijo Mr Browne-. Pero tengo que decirle que lo dudo mucho.
-Ay, yo daría cualquier cosa por oír cantar a Caruso -dijo Mary Jane.
-Para mí -dijo tía Kate, que estaba limpiando un hueso-, no ha habido más que un tenor. Quiero decir, que a mí me guste. Pero supongo que ninguno de ustedes ha oído hablar de él.
-¿Quién es él, Miss Morkan? -preguntó Mr Bartell D’Arcy, cortésmente.
-Su nombre -dijo tía Kate- era Parkinson. Lo oí cantar cuando estaba en su apogeo y creo que tenía la más pura voz de tenor que jamás salió de una garganta humana.
-Qué raro -dijo Mr Bartell D’Arcy-. Nunca oí hablar de él.
-Sí, sí, tiene razón Miss Morkan- dijo Mr Browne-. Recuerdo haber oído hablar del viejo Parkinson. Pero eso fue mucho antes de mi época.
-Una bella, pura, dulce y suave voz de tenor inglés -dijo la tía Kate entusiasmada.
Como Gabriel había terminado, se trasladó el enorme pudín a la mesa. El sonido de cubiertos comenzó otra vez. La mujer de Gabriel partía porciones del pudín y pasaba los platillos mesa abajo. A medio camino los detenía Mary Jane, quien los rellenaba con gelatina de frambuesas o de naranja o con manjar blanco o jalea. El pudín había sido hecho por tía Julia y ésta recibió elogios de todas partes. Pero ella dijo que no había quedado lo bastante bruno.
-Bueno, confío, Miss Morkan -dijo Mr Browne-, en que yo sea lo bastante bruno para su gusto, porque, como ya sabe, yo soy todo browno.
Los hombres, con la excepción de Gabriel, le hicieron el honor al pudín de la tía Julia. Como Gabriel nunca comía postre le dejaron a él todo el apio. Freddy Malins también cogió un tallo y se lo comió junto con su pudín. Alguien le había dicho que el apio era lo mejor que había para la sangre y como estaba bajo tratamiento médico. Mrs Malins, que no había hablado durante la cena, dijo que en una semana o cosa así su hijo ingresaría en Monte Melleray. Los concurrentes todos hablaron de Monte Melleray, de lo reconstituyente que era el aire allá, de lo hospitalarios que eran los monjes y cómo nunca cobraban ni un penique a sus huéspedes.
-¿Y me quiere usted decir -preguntó Mr Browne, incrédulo- que uno va allá y se hospeda como en un hotel y vive de lo mejor y se va sin pagar un penique?
-Oh, la mayoría dona algo al monasterio antes de irse -dijo Mary Jane.
-Ya quisiera yo que tuviéramos una institución así en nuestra Iglesia -dijo Mr Browne con franqueza.
Se asombró de saber que los monjes nunca hablaban, que se levantaban a las dos de la mañana y que dormían en un ataúd. Preguntó que por qué.
-Son preceptos de la orden -dijo tía Kate con firmeza.
-Sí, pero ¿por qué? -preguntó Mr Browne.
La tía Kate repitió que eran los preceptos y así eran. A pesar de todo, Mr Browne parecía no comprender. Freddy Malins le explicó tan bien como pudo que los monjes trataban de expiar los pecados cometidos por todos los pecadores del mundo exterior. La explicación no quedó muy clara para Mr Browne, quien, sonriendo, dijo:
-Me gusta la idea, pero ¿no serviría una cómoda cama de muelles tan bien como un ataúd?
-El ataúd -dijo Mary Jane- es para que no olviden su último destino.
Como la conversación se hizo fúnebre se la enterró en el silencio, en medio del cual se pudo oír a Mrs Malins decir a su vecina en un secreto a voces:
-Son muy buenas personas los monjes, muy religiosos.
Las pasas y las almendras y los higos y las manzanas y las naranjas y los chocolates y los caramelos pasaron de mano en mano y tía Julia invitó a los huéspedes a beber oporto o jerez. Al principio, Mr Bartell D’Arcy no quiso beber nada, pero uno de sus vecinos le llamó la atención con el codo y le susurró algo al oído, ante lo cual aquél permitió que le llenaran su copa. Gradualmente, según se llenaban las copas, la conversación se detuvo. Siguió una pausa, rota sólo por el ruido del vino y las sillas al moverse. Las Morkans, las tres, bajaron la vista al mantel. Alguien tosió una o dos veces y luego unos cuantos comensales tocaron en la mesa suavemente pidiendo silencio. Cuando se hizo el silencio, Gabriel echó su silla hacia atrás y se levantó.
El tableteo creció, alentador, y luego cesó del todo. Gabriel apoyó sus diez dedos temblorosos en el mantel y sonrió, nervioso, a su público. Al enfrentarse a la fila de cabezas volteadas levantó su vista a la lámpara. El piano tocaba un vals y pudo oír las faldas frotar contra la puerta del comedor. Tal vez había alguien afuera en la calle, bajo la nieve, mirando a las ventanas alumbradas y oyendo la melodía del vals. Al aire libre, puro. A lo lejos se vería el parque con sus árboles cargados de nieve. El monumento a Wellington tendría un brillante gorro nevado refulgiendo hacia el poniente, sobre los blancos campos de Quince Acres.
Comenzó:
-Damas y caballeros.
-Hame tocado en suerte esta noche, como en años anteriores, cumplir una tarea muy grata, para la cual me temo, empero, que mi pobre capacidad oratoria no sea lo bastante adecuada.
-¡De ninguna manera! -dijo Mr Browne.
-Bien, sea como sea, sólo puedo pedirles esta noche que tomen lo dicho por lo hecho y me presten su amable atención por unos minutos, mientras trato de expresarles con palabras cuáles son mis sentimientos en esta ocasión.
-Damas y caballeros. No es la primera vez que nos reunimos bajo este hospitalario techo, alrededor de esta mesa hospitalaria. No es la primera vez que hemos sido recipendarios -o, quizá sea mejor decir, víctimas- de la hospitalidad de ciertas almas bondadosas.
Dibujó un círculo en el aire con sus brazos y se detuvo. Todo el mundo rió o sonrió hacia tía Kate, tía Julia y Mary Jane, que se ruborizaron de júbilo. Gabriel prosiguió con más audacia:
-Cada año que pasa siento con mayor fuerza que nuestro país no tiene otra tradición que honre mejor y guarde con mayor celo que la hospitalidad. Es una tradición única en mi experiencia (y he visitado no pocos países extranjeros) entre las naciones modernas. Algunos dirían, tal vez, que es más defecto que virtud de cual vanagloriarse. Pero aun si concediéramos que fuera así, se trata, a mi entender, de un defecto principesco, que confío que cultivemos por muchos años por venir. De una cosa, por lo menos, estoy seguro. Mientras este techo cobije a las buenas almas mencionadas antes -y deseo desde el fondo de mi corazón que sea así por muchos años y muchos años por transcurrir- la tradición de genuina, cálidamente entrañable, y cortés hospitalidad irlandesa, que nuestros antepasados nos legaron y que a su vez debemos legar a nuestros descendientes, palpita todavía entre nosotros.
Un cordial murmullo de asenso corrió por la mesa. Le pasó por la mente a Gabriel que Miss Ivors no estaba presente y que se había ido con descortesía: y dijo con confianza en sí mismo:
-Damas y caballeros.
-Una nueva generación crece en nuestro seno, una generación motivada por ideales nuevos y nuevos principios. Es ésta seria y entusiasta de estos nuevos ideales, y su entusiasmo, aun si está mal enderezado, es, creo, eminentemente sincero. Pero vivimos en tiempos escépticos y, si se me permite la frase, en una era acuciada por las ideas: y a veces me temo que esta nueva generación, educada o hipereducada como es, carecerá de aquellas cualidades de humanidad, de hospitalidad, de generoso humor que pertenecen a otros tiempos. Escuchando esta noche los nombres de esos grandes cantantes del pasado me pareció, debo confesarlo, que vivimos en época menos espaciosa. Aquéllos se pueden llamar, sin exageración, días espaciosos: y si desaparecieron sin ser recordados esperemos que, por lo menos, en reuniones como ésta todavía hablaremos de ellos con orgullo y con afecto, que todavía atesoraremos en nuestros corazones la memoria de los grandes, muertos y desaparecidos, pero cuya fama el mundo no dejará perecer nunca de motu propio.
-¡Así se habla! -dijo Mr Browne bien alto.
-Pero como todo -continuó Gabriel, su voz cobrando una entonación más suave-, siempre hay en reuniones como ésta pensamientos tristes que vendrán a nuestra mente: recuerdos del pasado, de nuestra juventud, de los cambios, de esas caras ausentes que echamos de menos esta noche. Nuestro paso por la vida está cubierto de tales memorias dolorosas: y si fuéramos a cavilar sobre las mismas, no tendríamos ánimo para continuar valerosos nuestra vida cotidiana entre los seres vivientes. Tenemos todos deberes vivos y vivos afectos que reclaman, y con razón reclaman, nuestro esfuerzo más constante y tenaz.
-Por tanto, no me demoraré en el pasado. No permitiré que ninguna lúgubre reflexión moralizante se entrometa entre nos esta noche. Aquí estamos reunidos por un breve instante extraído de los trajines y el ajetreo de la rutina cotidiana. Nos encontramos aquí como amigos, en espíritu de fraternal compañerismo, como colegas, y hasta cierto punto en verdadero espíritu de camaradería, y como invitados de -¿cómo podría llamarlas?- las Tres Gracias de la vida musical de Dublín.
La concurrencia rompió en risas y aplausos ante tal salida. Tía Julia pidió en vano a cada una de sus vecinas, por turno, que le dijeran lo que Gabriel había dicho.
-Dice que somos las Tres Gracias, tía Julia -dijo Mary Jane.
La tía Julia no entendió, pero levantó la vista, sonriendo, a Gabriel, que prosiguió en la misma vena:
-Damas y caballeros.
-No intento interpretar esta noche el papel que Paris jugó en otra ocasión. No intentaré siquiera escoger entre ellas. La tarea sería ingrata y fuera del alcance de mis pobres aptitudes, porque cuando las contemplo una a una, bien sea nuestra anfitriona mayor, cuyo buen corazón, demasiado buen corazón, se ha convertido en estribillo de todos aquellos que la conocen, o su hermana, que parece poseer el don de la eterna juventud y cuyo canto debía haber constituido una sorpresa y una revelación para nosotros esta noche, o, last but not least, cuando considero a nuestra anfitriona más joven, talentosa, animosa y trabajadora, la mejor de las sobrinas, confieso, damas y caballeros, que no sabría a quién conceder el premio.
Gabriel echó una ojeada a sus tías y viendo la enorme sonrisa en la cara de tía Julia y las lágrimas que brotaron a los ojos de tía Kate, se apresuró a terminar. Levantó su copa de oporto, galante, mientras los concurrentes palpaban sus respectivas copas expectantes, y dijo en alta voz:
-Brindemos por las tres juntas. Bebamos a su salud, prosperidad, larga vida, felicidad y ventura, y ojalá que continúen por largo tiempo manteniendo la posición soberana y bien ganada que tienen en nuestra profesión, y la honfa y el afecto que se han ganado en nuestros corazones.
Todos los huéspedes se levantaron, copa en mano, y, volviéndose a las tres damas sentadas, cantaron al unísono, con Mr Browne como guía:
Los ojos de Gabriel, irritados por el piso que brillaba encerado debajo del macizo candelabro, vagaron hasta la pared sobre el piano. Colgaba allí un cromo con la escena del balcón de Romeo y Julieta, junto a una reproducción del asesinato de los principitos en la Torre que tía Julia había bordado en lana roja, azul y carmelita cuando niña. Probablemente les enseñaban a hacer esa labor en la escuela a que fueron de niñas, porque una vez su madre le bordó, para cumpleaños, un chaleco en tabinete púrpura con cabecitas de zorro, festoneado de raso castaño y con botones redondos imitando moras. Era raro que su madre no tuviera talento musical porque tía Kate acostumbraba a decir que era el cerebro de la familia Morkan. Tanto ella como Julia habían parecido siempre bastante orgullosas de su hermana, tan matriarcal y tan seria. Su fotografía se veía delante del tremó. Tenía un libro abierto sobre las rodillas y le señalaba algo en él a Constantine que, vestido de marino, estaba tumbado a sus pies. Fue ella quien puso nombre a sus hijos, sensible como era al protocolo familiar. Gracias a ella, Constantine era ahora el cura párroco de Balbriggan y, gracias a ella, Gabriel pudo graduarse en la Universidad Real. Una sombra pasó sobre su cara al recordar su amarga oposición a su matrimonio. Algunas frases peyorativas que usó vibraban todavía en su memoria; una vez dijo que Gretta era una rubia rural y no era verdad, nada. Fue Gretta quien la atendió solícita durante su larga enfermedad final en la casa de Monkstown.
Sabía que Mary Jane debía de andar cerca del final de la pieza porque estaba tocando otra vez la melodía del comienzo con sus escalas sucesivas después de cada compás y mientras esperó a que acabara, el resentimiento se extinguió en su corazón. La pieza terminó con un trino de octavas agudas y una octava final grave. Atronadores aplausos acogieron a Mary Jane al ruborizarse mientras enrollaba nerviosamente la partitura y salió corriendo del salón. Las palmadas más fuertes procedían de cuatro muchachones parados en la puerta, los mismos que se fueron a refrescar cuando empezó la pieza y que regresaron tan pronto el piano se quedó callado.
Alguien organizó una danza de lanceros y Gabriel se encontró de pareja con Miss Ivors. Era una damita franca y habladora, con cara pecosa y grandes ojos castaños. No llevaba escote y el largo broche al frente del cuello tenía un motivo irlandés.
Cuando ocuparon sus puestos ella dijo de pronto: -Tiene usted una cuenta pendiente conmigo.
-¿Yo? -dijo Gabriel.
Ella asintió con gravedad.
-¿Qué cosa es? -preguntó Gabriel, sonriéndose ante su solemnidad.
-¿Quién es G. C.? -respondió Miss Ivors, volviéndose hacia él.
Gabriel se sonrojó y ya iba a fruncir las cejas, como si no hubiera entendido, cuando ella le dijo abiertamente:
-¡Ay, inocente Amy! Me enteré de que escribe usted para el Dady Express. Y bien, ¿no le da vergüenza?
-¿Y por qué me iba a dar? -preguntó Gabriel, pestañeando, tratando de sonreír.
-Bueno, a mí me da pena -dijo Miss Ivors con franqueza-. Y pensar que escribe usted para ese bagazo. No sabía que se había vuelto usted pro-inglés.
Una mirada perpleja apareció en el rostro de Gabriel. Era verdad que escribía una columna literaria en el Daily Express los miércoles. Pero eso no lo convertía en pro-inglés. Los libros que le daban a criticar eran casi mejor bienvenidos que el mezquino cheque, ya que le deleitaba palpar la cubierta y hojear las páginas de un libro recién impreso. Casi todos los días, no bien terminaba las clases en el instituto, solía recorrer el malecón en busca de las librerías de viejo, y se iba a Hickey’s en el Paseo del Soltero y a Webb’s o a Massey’s en el muelle de Aston o a O’Clohissey’s en una calle lateral. No supo cómo afrontar la acusación. Le hubiera gustado decir que la literatura está muy por encima de los trajines políticos. Pero eran amigos de muchos años, con carreras paralelas en la universidad primero y después de maestros: no podía, pues, usar con ella una frase pomposa. Siguió pestañeando y tratando de sonreír hasta que murmuró apenas que no veía nada político en hacer crítica de libros.
Cuando les llegó el turno de cruzarse todavía estaba distraído y perplejo. Miss Ivors tomó su mano en un apretón cálido y dijo en tono suavemente amistoso:
-Por supuesto, no es más que una broma. Venga, que nos toca cruzar ahora.
Cuando se juntaron de nuevo ella habló del problema universitario y Gabriel se sintió más cómodo. Un amigo le había enseñado a ella su crítica de los poemas de Browning. Fue así como se enteró del secreto: pero le gustó muchísimo la crítica. De pronto dijo:
-Oh, Mr Conroy, ¿por qué no viene en nuestra excursión a la isla de Arán este verano? Vamos a pasar allá un mes. Será espléndido estar en pleno Atlántico. Debía venir. Vienen Mr Clancy y Mr Kilkely y Kathleen Kearney. Sería formidable que Gretta viniera también. Ella es de Connacht, ¿no?
-Su familia -dijo Gabriel, corto.
-Pero vendrán los dos, ¿no es así? -dijo Miss Ivors, posando una mano cálida sobre su brazo, ansiosa.
-Lo cierto es que -dijo Gabriel- yo he quedado en ir…
-¿A dónde? -preguntó Miss Ivors.
-Bueno, ya sabe usted que todos los años hago una gira ciclística con varios compañeros, así que…
-Pero, ¿por dónde? -preguntó Miss Ivors.
-Bueno, casi siempre vamos por Francia o Bélgica, tal vez por Alemania -dijo Gabriel torpemente.
-¿Y por qué va usted a Francia y a Bélgica -dijo Miss Ivors- en vez de visitar su propio país?
-Bueno -dijo Gabriel-, en parte para mantenerme en contacto con otros idiomas y en parte por dar un cambio.
-¿Y no tiene usted su propio idioma con que mantenerse en contacto, el irlandés? -le preguntó Miss Ivors.
-Bueno -dijo Gabriel-, en ese caso el irlandés no es mi lengua, como sabe.
Sus vecinos se volvieron a escuchar el interrogatorio. Gabriel miró a diestra y siniestra, nervioso, y trató de mantener su buen humor durante aquella inquisición que hacía que el rubor le invadiera la frente.
-¿Y no tiene usted su tierra natal que visitar -siguió Miss Ivors-, de la que no sabe usted nada, su propio pueblo, su patria?
-Pues a decir verdad -replicó Gabriel súbitamente-, estoy harto de este país, ¡harto!
-¿Y por qué? -preguntó Miss Ivors.
Gabriel no respondió: su réplica lo había alterado. -¿Por qué? -repitió Miss Ivors.
Tenían que hacer la ronda de visitas los dos ahora y, como todavía no había él respondido, Miss Ivors le dijo, muy acalorada:
-Por supuesto, no tiene qué decir.
Gabriel trató de ocultar su agitación entregándose al baile con gran energía. Evitó los ojos de ella porque había notado una expresión agria en su cara. Pero cuando se encontraron
de nuevo en la cadena, se sorprendió al sentir su mano apretar firme la suya. Ella lo miró de soslayo con curiosidad momentánea hasta que él sonrió. Luego, como la cadena iba a trenzarse de nuevo, ella se alzó en puntillas y le susurró al oído:
-¡Pro inglés!
Cuando la danza de lanceros acabó, Gabriel se fue al rincón más remoto del salón donde estaba sentada la madre de Freddy Malins. Era una mujer rechoncha y fofa y blanca en
canas. Tenía la misma voz tomada de su hijo y tartamudeaba bastante. Le habían asegurado que Freddy había llegado y que estaba bastante bien. Gabriel le preguntó si tuvo una buena travesía. Vivía con su hija casada en Glasgow y venía a Dublín de visita una vez al año. Respondió plácidamente que había sido un viaje muy lindo y que el capitán estuvo de lo más atento. También habló de la linda casa que su hija tenía en Glasgow y de los buenos amigos que tenían allá. Mientras ella le daba a la lengua Gabriel trató de desterrar el recuerdo del desagradable incidente con Miss Ivors. Por supuesto que la muchacha o la mujer o lo que fuese era una fanática, pero había un lugar para cada cosa. Quizá no debió él responderle como lo hizo. Pero ella no tenía derecho a llamarlo pro inglés delante de la gente, ni aun en broma. Trató de hacerlo quedar en ridículo delante de la gente, acuciándolo y clavándole sus ojos de conejo.
Vio a su mujer abriéndose paso hacia él por entre las parejas que valsaban. Cuando llegó a su lado le dijo al oído: -Gabriel, tía Kate quiere saber si no vas a trinchar el ganso como de costumbre. Miss Daly va a cortar el jamón y yo voy a ocuparme del pudín.
-Está bien -dijo Gabriel.
-Van a dar de comer primero a los jóvenes, tan pronto como termine este vals, para que tengamos la mesa para nosotros solos.
-¿Bailaste? -preguntó Gabriel.
-Por supuesto. ¿No me viste? ¿Tuviste tú unas palabras con Molly Ivors por casualidad?
-Ninguna. ¿Por qué? ¿Dijo ella eso?
-Más o menos. Estoy tratando de hacer que Mr D’Arcy cante algo. Me parece que es de lo más vanidoso.
-No cambiamos palabras -dijo Gabriel, irritado-, sino que ella quería que yo fuera a Irlanda del oeste, y le dije que no. Su mujer juntó las manos, excitada, y dio un saltico: -¡Oh, vamos, Gabriel! -gritó-. Me encantaría volver a Galway de nuevo.
-Ve tú si quieres -dijo Gabriel fríamente.
Ella lo miró un instante, se volvió luego a Mrs Malins y dijo:-Eso es lo que se llama un hombre agradable, Mrs Malins.
Mientras ella se escurría a través del salón, Mrs Malins, como si no la hubieran interrumpido, siguió contándole a Gabriel sobre los lindos lares de Escocia y sus escenarios naturales, preciosos. Su yerno las llevaba cada año a los lagos y salían de pesquería. Un día cogió él un pescado, lindísimo, así de grande, y el hombre del hotel se lo guisó para la cena.
Gabriel ni oía lo que ella decía. Ahora que se acercaba la hora de la comida empezó a pensar de nuevo en su discurso y en las citas. Cuando vio que Freddy Malins atravesaba el salón para venir a ver a su madre, Gabriel le dio su silla y se retiró al poyo de la ventana. El salón estaba ya vacío y del cuarto del fondo llegaba un rumor de platos y cubiertos. Los pocos que quedaban en la sala parecían hartos de bailar y conversaban quedamente en grupitos. Los cálidos dedos temblorosos de Gabriel repicaron sobre el frío cristal de la ventana. ¡Qué fresco debía hacer fuera! ¡Lo agradable que sería salir a caminar solo por la orilla del río y después atravesar el parque! La nieve se veía amontonada sobre las ramas de los árboles y poniendo un gorro refulgente al monumento a Wellington. ¡Cuánto más grato sería estar allá fuera que cenando!
Repasó los temas de su discurso: la hospitalidad irlandesa, tristes recuerdos, las Tres Gracias, Paris, la cita de Browning. Se repitió una frase que escribió en su crítica: Uno siente que escucha una música acuciada por las ideas. Miss Ivors había elogiado la crítica. ¿Sería sincera? ¿Tendría su vida propia oculta tras tanta propaganda? No había habido nunca animosidad entre ellos antes de esta ocasión. Lo enervaba pensar que ella estaría sentada a la mesa, mirándolo mientras él hablaba, con sus críticos ojos interrogantes. Tal vez no le desagradaría verlo fracasar en su discurso. Le dio valor la idea que le vino a la mente. Diría, aludiendo a tía Kate y a tía Julia: Damas y caballeros, la generación que ahora se halla en retirada entre nosotros habrá tenido sus faltas, pero por mi parte yo creo que tuvo ciertas cualidades de hospitalidad, de humor, de humanidad, de las que la nueva generación, tan seria y supereducada, que crece ahora en nuestro seno, me parece carecer. Muy bien dicho: que aprenda Miss Ivors. ¿Qué le importaba si sus tías no eran más que dos viejas ignorantes?
Un rumor en la sala atrajo su atención. Mr Browne venía desde la puerta llevando galante del brazo a la tía Julia, que sonreía cabizbaja. Una salva irregular de aplausos la escoltó hasta el piano y luego, cuando Mary Jane se sentó en la banqueta, y la tía Julia, dejando de sonreír, dio media vuelta para mejor proyectar su voz hacia el salón, cesaron gradualmente. Gabriel reconoció el preludio. Era una vieja canción del repertorio de tía Julia, Ataviada para el casorio. Su voz, clara y sonora, atacó los gorgoritos que adornaban la tonada y aunque cantó muy rápido no se comió ni una floritura. Oír la voz sin mirar la cara de la cantante era sentir y compartir la excitación de un vuelo rápido y seguro. Gabriel aplaudió ruidosamente junto con los demás cuando la canción acabó y atronadores aplausos llegaron de la mesa invisible. Sonaban tan genuinos, que algo de rubor se esforzaba por salirle a la cara a tía Julia, cuando se agachaba para poner sobre el atril el viejo cancionero encuadernado en cuero con sus iniciales en la portada. Freddy Malins, que había ladeado la cabeza para oírla mejor, aplaudía todavía cuando todo el mundo había dejado ya de hacerlo y hablaba animado con su madre que asentía grave y lenta en aquiescencia. Al fin, no pudiendo aplaudir más, se levantó de pronto y atravesó el salón a la carrera para llegar hasta tía Julia y tomar su mano entre las suyas, sacudiéndola cuando le faltaron las palabras o cuando el freno de su voz se hizo insoportable.
-Le estaba diciendo yo a mi madre -dijo- que nunca la había oído cantar tan bien, ¡nunca! No, nunca sonó tan bien su voz como esta noche. ¡Vaya! ¿A que no lo cree? Pero es la verdad. Palabra de honor que es la pura verdad. Nunca sonó su voz tan fresca y tan… tan clara y tan fresca, ¡nunca!
La tía Julia sonrió ampliamente y murmuró algo sobre aquel cumplido mientras sacaba la mano del aprieto. Mr Browne extendió una mano abierta hacia ella y dijo a los que estaban a su alrededor, como un animador que presenta un portento a la amable concurrencia:
-¡Miss Julia Morkan, mi último descubrimiento!
Se reía con ganas de su chiste cuando Freddy Malins se volvió a él para decirle:
-Bueno, Browne, si hablas en serio podrías haber hecho otro descubrimiento peor. Todo lo que puedo decir es que nunca la había oído cantar tan bien ninguna de las veces que he estado antes aquí. Y es la pura verdad.
-Ni yo tampoco -dijo Mr Browne-. Creo que de voz ha mejorado mucho.
Tía Julia se encogió de hombros y dijo con tímido orgullo:
-Hace treinta años, mi voz, como tal, no era mala.
-Le he dicho a Julia muchas veces -dijo tía Kate enfática- que está malgastando su talento en ese coro. Pero nunca me quiere oír.
Se volvió como si quisiera apelar al buen sentido de los demás frente a un niño incorregible, mientras tía Julia, una vaga sonrisa reminiscente esbozándose en sus labios, miraba alelada al frente.
-Pero no -siguió tía Kate-, no deja que nadie la convenza ni la dirija, cantando como una esclava de ese coro noche y día, día y noche. ¡Desde las seis de la mañana el día de Navidad! ¿Y todo para qué?
-Bueno, ¿no sería por la honra del Señor, tía Kate? -preguntó Mary Jane, girando en la banqueta, sonriendo.
La tía Kate se volvió a su sobrina como una fiera y le dijo:
-¡Yo me sé muy bien qué cosa es la honra del Señor, Mary Jane! Pero no creo que sea muy honrado de parte del Papa sacar de un coro a una mujer que se ha esclavizado en él toda su vida para pasarle por encima a chiquillos malcriados. Supongo que el Papa lo hará por la honra del Señor, pero no es justo, Mary Jane, y no está nada bien.
Se había fermentado apasionadamente y hubiera continuado defendiendo a su hermana porque le dolía, pero Mary Jane, viendo que los bailadores regresaban ya al salón, intervino apaciguante:
-Vamos, tía Kate, que está usted escandalizando a Mister Browne, que tiene otras creencias.
Tía Kate se volvió a Mr Browne, que sonreía ante esta alusión a su religión, y dijo apresurada:
-Oh, pero yo no pongo en duda que el Papa tenga razón.
No soy más que una vieja estúpida y no presumo de otra cosa. Pero hay eso que se llama gratitud y cortesía cotidiana en la vida. Y si yo fuera Julia iba y se lo decía al padre Healy en su misma cara…
-Y, además, tía Kate -dijo Mary Jane-, que estamos todos con mucha hambre y cuando tenemos hambre somos todos muy belicosos.
-Y cuando estamos sedientos también somos belicosos -añadió Mr Browne.
-Así que más vale que vayamos a cenar -dijo Mary Jane- y dejemos la discusión para más tarde.
En el rellano de la salida de la sala Gabriel encontró a su esposa y a Mary Jane tratando de convencer a Miss Ivors para que se quedara a cenar. Pero Miss Ivors, que se había puesto ya su sombrero y se abotonaba el abrigo, no se quería quedar. No se sentía lo más mínimo con apetito y, además, que ya se había quedado más de lo que debía.
-Pero si no son más que diez minutos, Molly -dijo Mrs Conroy-. No es tanta la demora.
-Para que comas un bocado -dijo Mary Jane- después de tanto bailoteo.
-No puedo, de veras -dijo Miss Ivors.
-Me parece que no lo pasaste nada bien -dijo Mary Jane, con desaliento.
-Sí, muy bien, se lo aseguro -dijo Miss Ivors-, pero ahora deben dejarme ir corriendo.
-Pero, ¿cómo vas a llegar? -preguntó Mrs Conroy.
-Oh, no son más que unos pasos malecón arriba. Gabriel dudó por un momento y dijo:
-Si me lo permite, Miss Ivors, yo la acompaño. Si de veras tiene que marcharse usted.
Pero Miss Ivors se soltó de entre ellos.
-De ninguna manera -exclamó-. Por el amor de Dios vayan a cenar y no se ocupen de mí. Ya sé cuidarme muy bien.
-Mira, Molly, que tú eres rara -dijo Mrs Conroy con franqueza.
-Beannacht libh -gritó Miss Ivors, entre carcajadas, mientras bajaba la escalera.
Mary Jane se quedó mirándola, una expresión preocupada en su rostro, mientras Mrs Conroy se inclinó por sobre la baranda para oír si cerraba la puerta del zaguán. Gabriel se preguntó si sería él la causa de que ella se fuera tan abruptamente. Pero no parecía estar de mal humor: se había ido riéndose a carcajadas. Se quedó mirando las escaleras, distraído.
En ese momento la tía Kate salió del comedor, dando tumbos, casi exprimiéndose las manos de desespero.
-¿Dónde está Gabriel? -gritó-. ¿Dónde es que está Gabriel? Todo el mundo está esperando ahí dentro, con todo listo; ¡y nadie que trinche el ganso!
-¡Aquí estoy yo, tía Kate! -exclamó Gabriel, con súbita animación-. Listo para trinchar una bandada de gansos si fuera necesario.
Un ganso gordo y pardo descansaba a un extremo de la mesa y al otro extremo, sobre un lecho de papel plegado adornado con ramitas de perejil, reposaba un jamón grande, despellejado y rociado de migajas, las canillas guarnecidas con primorosos flecos de papel, y justo al lado rodajas de carne condimentada. Entre estos extremos rivales corrían hileras paralelas de entremeses: dos seos de gelatina, roja y amarilla; un plato llano lleno de bloques de manjar blanco y jalea roja; un largo plato en forma de hoja con su tallo como mango, donde había montones de pasas moradas y de almendras peladas; un plato gemelo con un rectángulo de higos de Esmirna encima; un plato de natilla rebozada con polvo de nuez-moscada; un pequeño bol lleno de chocolates y caramelos envueltos en papel dorado y plateado; y un búcaro del que salían tallos de apio. En el centro de la mesa, como centinelas del frutero que tenía una pirámide de naranjas y manzanas americanas, había dos garrafas achatadas, antiguas, de cristal tallado, una con oporto y la otra con jerez abocado. Sobre el piano cerrado aguardaba un pudín en un enorme plato amarillo y detrás había tres pelotones de botellas de stout, de ale y de agua mineral, alineadas de acuerdo con el color de su uniforme: los primeros dos pelotones negros, con etiquetas rojas y marrón, el tercero, el más pequeño, todo de blanco con vírgulas verdes.
Gabriel tomó asiento decidido a la cabecera de la mesa y, después de revisar el filo del trinche, hundió su tenedor con firmeza en el ganso. Se sentía a sus anchas, ya que era trinchador experto y nada le gustaba tanto como sentarse a la cabecera de una mesa bien puesta.
-Miss Furlong, ¿qué le doy? -preguntó-. ¿Un ala o una lasca de pechuga?
-Una lasquita de pechuga.
-¿Y para usted, Miss Higgins?
-Oh, lo que usted quiera, Mr Conroy.
Mientras Gabriel y Miss Daly intercambiaban platos de ganso y platos de jamón y de carne aderezada, Lily iba de un huésped al otro con un plato de calientes papas boronosas envueltas en una servilleta blanca. Había sido idea de Mary Jane y ella sugirió también salsa de manzana para el ganso, pero tía Kate dijo que había comido siempre el ganso asado simple sin nada de salsa de manzana y que esperaba no tener que comer nunca una cosa peor. Mary Jane atendía a sus alumnas y se ocupaba de que obtuvieran las mejores lonjas, y tía Kate y tía Julia abrían y traían del piano una botella tras otra de stout y de ale para los hombres y de agua mineral para las mujeres. Reinaba gran confusión y risa y ruido: una alharaca de peticiones y contra-peticiones, de cuchillos y tenedores, de corchos y tapones de vidrio. Gabriel empezó a trinchar porciones extras, tan pronto como cortó las iniciales, sin servirse. Todos protestaron tan alto que no le quedó más remedio que transigir bebiendo un largo trago de stout, ya que halló que trinchar lo sofocaba. Mary Jane se sentó a comer tranquila, pero tía Kate y tía Julia todavía daban tumbos alrededor de la mesa, pisándose mutuamente los talones y dándose una a la otra órdenes que ninguna obedecía. Mr Browne les rogó que se sentaran a cenar y lo mismo hizo Gabriel, pero ellas respondieron que ya habría tiempo de sobra para ello. Finalmente, Freddy Malins se levantó y, capturando a tía Kate, la arrellanó en su silla en medio del regocijo general.
Cuando todo el mundo estuvo bien servido dijo Gabriel, sonriendo:
-Ahora, si alguien quiere un poco más de lo que la gente vulgar llama relleno, que lo diga él o ella.
Un coro de voces lo conminó a empezar su cena y Lily se adelantó con tres papas que le había reservado.
-Muy bien -dijo Gabriel, amable, mientras tomaba otro sorbo preliminar-, hagan el favor de olvidarse de que existo, damas y caballeros, por unos minutos.
Se puso a comer y no tomó parte en la conversación que cubrió el ruido de la vajilla al llevársela Lily. El tema era la compañía de ópera que actuaba en el Teatro Real. El tenor, Mr Bartell D’Arcy, hombre de tez oscura y fino bigote, elogió mucho a la primera contralto de la compañía, pero a Miss Furlong le parecía que ésta tenía una presencia escénica más bien vulgar. Freddy Malins dijo que había un negro cantando principal en la segunda tanda de la pantomima del Gaiety que tenía una de las mejores voces de tenor que él había oído.
-¿Lo ha oído usted? -le preguntó a Mr Bartell D’Arey.
-No -dijo Mr Bartell D’Arcy sin darle importancia.
-Porque -explicó Freddy Malins- tengo curiosidad por conocer su opinión. A mí me parece que tiene una gran voz.
-Y Teddy sabe lo que es bueno -dijo Mr Browne, confianzudo, a la concurrencia.
-¿Y por qué no va a tener él también una buena voz? -preguntó Freddy Malins en tono brusco-. ¿Porque no es más que un negro?
Nadie respondió a su pregunta y Mary Jane pastoreó la conversación de regreso a la ópera seria. Una de sus alumnas le había dado un pase para Mignon. Claro que era muy buena, dijo, pero le recordaba a la pobre Georgina Bums. Mr Browne se fue aún más lejos, a las viejas compañías italianas que solían visitar a Dublín: Tietjens, Ilma de Mujza, Campanini, el gran Trebilli, Giuglini, Ravelli, Aramburo. Qué tiempos aquellos, dijo, cuando se oía en Dublín lo que se podía llamar bel canto. Contó cómo la tertulia del viejo Real estaba siempre de bote en bote, noche tras noche, cómo una noche un tenor italiano había dado cinco bises de Déjame caer como cae un soldado, dando el do de pecho en cada ocasión, y cómo la galería en su entusiasmo solía desenganchar los caballos del carruaje de una gran prima donna para tirar ellos del coche por las calles hasta el hotel. ¿Por qué ya no cantaban las grandes óperas, preguntó, como Dinorah, Lucrezia Borgia? Porque ya no había voces para cantarlas: por eso.
-Ah, pero -dijo Mr Bartell D’Arcy- a mi entender hay tan buenos cantantes hoy como entonces.
-¿Dónde están? -preguntó Mr Browne, desafiante.
-En Londres, París, Milán -dijo Mr Bartell D’Arcy, acalorado-. Para mí, Caruso, por ejemplo, es tan bueno, si no mejor que cualquiera de los cantantes que usted ha mencionado.
-Tal vez sea así -dijo Mr Browne-. Pero tengo que decirle que lo dudo mucho.
-Ay, yo daría cualquier cosa por oír cantar a Caruso -dijo Mary Jane.
-Para mí -dijo tía Kate, que estaba limpiando un hueso-, no ha habido más que un tenor. Quiero decir, que a mí me guste. Pero supongo que ninguno de ustedes ha oído hablar de él.
-¿Quién es él, Miss Morkan? -preguntó Mr Bartell D’Arcy, cortésmente.
-Su nombre -dijo tía Kate- era Parkinson. Lo oí cantar cuando estaba en su apogeo y creo que tenía la más pura voz de tenor que jamás salió de una garganta humana.
-Qué raro -dijo Mr Bartell D’Arcy-. Nunca oí hablar de él.
-Sí, sí, tiene razón Miss Morkan- dijo Mr Browne-. Recuerdo haber oído hablar del viejo Parkinson. Pero eso fue mucho antes de mi época.
-Una bella, pura, dulce y suave voz de tenor inglés -dijo la tía Kate entusiasmada.
Como Gabriel había terminado, se trasladó el enorme pudín a la mesa. El sonido de cubiertos comenzó otra vez. La mujer de Gabriel partía porciones del pudín y pasaba los platillos mesa abajo. A medio camino los detenía Mary Jane, quien los rellenaba con gelatina de frambuesas o de naranja o con manjar blanco o jalea. El pudín había sido hecho por tía Julia y ésta recibió elogios de todas partes. Pero ella dijo que no había quedado lo bastante bruno.
-Bueno, confío, Miss Morkan -dijo Mr Browne-, en que yo sea lo bastante bruno para su gusto, porque, como ya sabe, yo soy todo browno.
Los hombres, con la excepción de Gabriel, le hicieron el honor al pudín de la tía Julia. Como Gabriel nunca comía postre le dejaron a él todo el apio. Freddy Malins también cogió un tallo y se lo comió junto con su pudín. Alguien le había dicho que el apio era lo mejor que había para la sangre y como estaba bajo tratamiento médico. Mrs Malins, que no había hablado durante la cena, dijo que en una semana o cosa así su hijo ingresaría en Monte Melleray. Los concurrentes todos hablaron de Monte Melleray, de lo reconstituyente que era el aire allá, de lo hospitalarios que eran los monjes y cómo nunca cobraban ni un penique a sus huéspedes.
-¿Y me quiere usted decir -preguntó Mr Browne, incrédulo- que uno va allá y se hospeda como en un hotel y vive de lo mejor y se va sin pagar un penique?
-Oh, la mayoría dona algo al monasterio antes de irse -dijo Mary Jane.
-Ya quisiera yo que tuviéramos una institución así en nuestra Iglesia -dijo Mr Browne con franqueza.
Se asombró de saber que los monjes nunca hablaban, que se levantaban a las dos de la mañana y que dormían en un ataúd. Preguntó que por qué.
-Son preceptos de la orden -dijo tía Kate con firmeza.
-Sí, pero ¿por qué? -preguntó Mr Browne.
La tía Kate repitió que eran los preceptos y así eran. A pesar de todo, Mr Browne parecía no comprender. Freddy Malins le explicó tan bien como pudo que los monjes trataban de expiar los pecados cometidos por todos los pecadores del mundo exterior. La explicación no quedó muy clara para Mr Browne, quien, sonriendo, dijo:
-Me gusta la idea, pero ¿no serviría una cómoda cama de muelles tan bien como un ataúd?
-El ataúd -dijo Mary Jane- es para que no olviden su último destino.
Como la conversación se hizo fúnebre se la enterró en el silencio, en medio del cual se pudo oír a Mrs Malins decir a su vecina en un secreto a voces:
-Son muy buenas personas los monjes, muy religiosos.
Las pasas y las almendras y los higos y las manzanas y las naranjas y los chocolates y los caramelos pasaron de mano en mano y tía Julia invitó a los huéspedes a beber oporto o jerez. Al principio, Mr Bartell D’Arcy no quiso beber nada, pero uno de sus vecinos le llamó la atención con el codo y le susurró algo al oído, ante lo cual aquél permitió que le llenaran su copa. Gradualmente, según se llenaban las copas, la conversación se detuvo. Siguió una pausa, rota sólo por el ruido del vino y las sillas al moverse. Las Morkans, las tres, bajaron la vista al mantel. Alguien tosió una o dos veces y luego unos cuantos comensales tocaron en la mesa suavemente pidiendo silencio. Cuando se hizo el silencio, Gabriel echó su silla hacia atrás y se levantó.
El tableteo creció, alentador, y luego cesó del todo. Gabriel apoyó sus diez dedos temblorosos en el mantel y sonrió, nervioso, a su público. Al enfrentarse a la fila de cabezas volteadas levantó su vista a la lámpara. El piano tocaba un vals y pudo oír las faldas frotar contra la puerta del comedor. Tal vez había alguien afuera en la calle, bajo la nieve, mirando a las ventanas alumbradas y oyendo la melodía del vals. Al aire libre, puro. A lo lejos se vería el parque con sus árboles cargados de nieve. El monumento a Wellington tendría un brillante gorro nevado refulgiendo hacia el poniente, sobre los blancos campos de Quince Acres.
Comenzó:
-Damas y caballeros.
-Hame tocado en suerte esta noche, como en años anteriores, cumplir una tarea muy grata, para la cual me temo, empero, que mi pobre capacidad oratoria no sea lo bastante adecuada.
-¡De ninguna manera! -dijo Mr Browne.
-Bien, sea como sea, sólo puedo pedirles esta noche que tomen lo dicho por lo hecho y me presten su amable atención por unos minutos, mientras trato de expresarles con palabras cuáles son mis sentimientos en esta ocasión.
-Damas y caballeros. No es la primera vez que nos reunimos bajo este hospitalario techo, alrededor de esta mesa hospitalaria. No es la primera vez que hemos sido recipendarios -o, quizá sea mejor decir, víctimas- de la hospitalidad de ciertas almas bondadosas.
Dibujó un círculo en el aire con sus brazos y se detuvo. Todo el mundo rió o sonrió hacia tía Kate, tía Julia y Mary Jane, que se ruborizaron de júbilo. Gabriel prosiguió con más audacia:
-Cada año que pasa siento con mayor fuerza que nuestro país no tiene otra tradición que honre mejor y guarde con mayor celo que la hospitalidad. Es una tradición única en mi experiencia (y he visitado no pocos países extranjeros) entre las naciones modernas. Algunos dirían, tal vez, que es más defecto que virtud de cual vanagloriarse. Pero aun si concediéramos que fuera así, se trata, a mi entender, de un defecto principesco, que confío que cultivemos por muchos años por venir. De una cosa, por lo menos, estoy seguro. Mientras este techo cobije a las buenas almas mencionadas antes -y deseo desde el fondo de mi corazón que sea así por muchos años y muchos años por transcurrir- la tradición de genuina, cálidamente entrañable, y cortés hospitalidad irlandesa, que nuestros antepasados nos legaron y que a su vez debemos legar a nuestros descendientes, palpita todavía entre nosotros.
Un cordial murmullo de asenso corrió por la mesa. Le pasó por la mente a Gabriel que Miss Ivors no estaba presente y que se había ido con descortesía: y dijo con confianza en sí mismo:
-Damas y caballeros.
-Una nueva generación crece en nuestro seno, una generación motivada por ideales nuevos y nuevos principios. Es ésta seria y entusiasta de estos nuevos ideales, y su entusiasmo, aun si está mal enderezado, es, creo, eminentemente sincero. Pero vivimos en tiempos escépticos y, si se me permite la frase, en una era acuciada por las ideas: y a veces me temo que esta nueva generación, educada o hipereducada como es, carecerá de aquellas cualidades de humanidad, de hospitalidad, de generoso humor que pertenecen a otros tiempos. Escuchando esta noche los nombres de esos grandes cantantes del pasado me pareció, debo confesarlo, que vivimos en época menos espaciosa. Aquéllos se pueden llamar, sin exageración, días espaciosos: y si desaparecieron sin ser recordados esperemos que, por lo menos, en reuniones como ésta todavía hablaremos de ellos con orgullo y con afecto, que todavía atesoraremos en nuestros corazones la memoria de los grandes, muertos y desaparecidos, pero cuya fama el mundo no dejará perecer nunca de motu propio.
-¡Así se habla! -dijo Mr Browne bien alto.
-Pero como todo -continuó Gabriel, su voz cobrando una entonación más suave-, siempre hay en reuniones como ésta pensamientos tristes que vendrán a nuestra mente: recuerdos del pasado, de nuestra juventud, de los cambios, de esas caras ausentes que echamos de menos esta noche. Nuestro paso por la vida está cubierto de tales memorias dolorosas: y si fuéramos a cavilar sobre las mismas, no tendríamos ánimo para continuar valerosos nuestra vida cotidiana entre los seres vivientes. Tenemos todos deberes vivos y vivos afectos que reclaman, y con razón reclaman, nuestro esfuerzo más constante y tenaz.
-Por tanto, no me demoraré en el pasado. No permitiré que ninguna lúgubre reflexión moralizante se entrometa entre nos esta noche. Aquí estamos reunidos por un breve instante extraído de los trajines y el ajetreo de la rutina cotidiana. Nos encontramos aquí como amigos, en espíritu de fraternal compañerismo, como colegas, y hasta cierto punto en verdadero espíritu de camaradería, y como invitados de -¿cómo podría llamarlas?- las Tres Gracias de la vida musical de Dublín.
La concurrencia rompió en risas y aplausos ante tal salida. Tía Julia pidió en vano a cada una de sus vecinas, por turno, que le dijeran lo que Gabriel había dicho.
-Dice que somos las Tres Gracias, tía Julia -dijo Mary Jane.
La tía Julia no entendió, pero levantó la vista, sonriendo, a Gabriel, que prosiguió en la misma vena:
-Damas y caballeros.
-No intento interpretar esta noche el papel que Paris jugó en otra ocasión. No intentaré siquiera escoger entre ellas. La tarea sería ingrata y fuera del alcance de mis pobres aptitudes, porque cuando las contemplo una a una, bien sea nuestra anfitriona mayor, cuyo buen corazón, demasiado buen corazón, se ha convertido en estribillo de todos aquellos que la conocen, o su hermana, que parece poseer el don de la eterna juventud y cuyo canto debía haber constituido una sorpresa y una revelación para nosotros esta noche, o, last but not least, cuando considero a nuestra anfitriona más joven, talentosa, animosa y trabajadora, la mejor de las sobrinas, confieso, damas y caballeros, que no sabría a quién conceder el premio.
Gabriel echó una ojeada a sus tías y viendo la enorme sonrisa en la cara de tía Julia y las lágrimas que brotaron a los ojos de tía Kate, se apresuró a terminar. Levantó su copa de oporto, galante, mientras los concurrentes palpaban sus respectivas copas expectantes, y dijo en alta voz:
-Brindemos por las tres juntas. Bebamos a su salud, prosperidad, larga vida, felicidad y ventura, y ojalá que continúen por largo tiempo manteniendo la posición soberana y bien ganada que tienen en nuestra profesión, y la honfa y el afecto que se han ganado en nuestros corazones.
Todos los huéspedes se levantaron, copa en mano, y, volviéndose a las tres damas sentadas, cantaron al unísono, con Mr Browne como guía:
Pues
son jocosas y ufanas,
Pues son jocosas y ufanas,
Pues son jocosas y ufanas,
Nadie lo puede negar!
Pues son jocosas y ufanas,
Pues son jocosas y ufanas,
Nadie lo puede negar!
La
tía Kate hacía uso descarado de su pañuelo y hasta tía Julia parecía conmovida.
Freddy Malins marcaba el tiempo con su tenedor de postre y los cantantes se
miraron cara a cara, como en melodioso concurso, mientras cantaban con énfasis:
A
menos que diga mentira,
A menos que diga mentira…
A menos que diga mentira…
Y
volviéndose una vez más a sus anfitrionas, entonaron:
Pues
son jocosas y ufanas,
Pues son jocosas y ufanas,
Pues son jocosas y ufanas,
Nadie lo puede negar!
Pues son jocosas y ufanas,
Pues son jocosas y ufanas,
Nadie lo puede negar!
La
aclamación que siguió fue acogida más allá de las puertas del comedor por
muchos otros invitados y renovada una y otra vez, con Freddy Malins de tambor
mayor, tenedor en ristre.
…………………………………………………………………………………………………..
El
frío y penetrante aire de la madrugada se coló en el salón en que esperaban,
por lo que tía Kate dijo:
-Que alguien cierre esa puerta. Mrs Malins se va a morir de frío.
-Browne está fuera, tía Kate -dijo Mary Jane.
-Browne está en todas partes -dijo tía Kate, bajando la voz.
Mary Jane se rió de su tono de voz. -¡Vaya -dijo socarrona- si es atento!
-Se nos ha expandido como el gas -dijo la tía Kate en el mismo tono- por todas las Navidades.
Se rió de buena gana esta vez y añadió enseguida:
-Pero dile que entre, Mary Jane, y cierra la puerta. Ojalá que no me haya oído.
En ese momento se abrió la puerta del zaguán y del portal y entró Mr Browne desternillándose de risa. Vestía un largo gabán verde con cuello y puños de imitación de astrakán, y llevaba en la cabeza un gorro de piel ovalado. Señaló para el malecón nevado de donde venía un sonido penetrante de silbidos.
-Teddy va a hacer venir todos los coches de Dublín -dijo.
Gabriel avanzó del desván detrás de la oficina, luchando por meterse en su abrigo y, mirando alrededor, dijo:
-¿No bajó ya Gretta?
-Está recogiendo sus cosas, Gabriel -dijo tía Kate.
-¿Quién toca arriba? -preguntó Gabriel.
-Nadie. Todos se han ido ya.
-Oh, no, tía Kate -dijo Mary Jane-. Bartell D’Arcy y Miss O’Callaghan no se han ido todavía.
-En todo caso, alguien teclea al piano –dijo Gabriel. Mary Jane miró a Gabriel y a Mr Browne y dijo, tiritando:
-Me da frío nada más de mirarlos a ustedes, caballeros, abrigados así como están. No me gustaría nada tener que hacer el viaje que van a hacer ustedes de vuelta a casa a esta hora.
-Nada me gustaría más en este momento -dijo Mr Browne, atlético- que una crujiente caminata por el campo o una carrera con un buen trotón entre las varas.
-Antes teníamos un caballo muy bueno y coche en casa -dijo tía Julia con tristeza.
-El Nunca Olvidado Johnny -dijo Mary Jane, riendo. La tía Kate y Gabriel rieron también.
-Vaya, ¿y qué tenía de extraordinario este Johnny? -preguntó Mr Browne.
-El Muy Malogrado Patrick Morkan, es decir, nuestro abuelo -explicó Gabriel-, comúnmente conocido en su edad provecta como el caballero viejo, fabricaba cola.
-Ah, vamos, Gabriel -dijo tía Kate, riendo-, tenía una fábrica de almidón.
-Bien, almidón o cola –dijo Gabriel-, el caballero viejo tenía un caballo que respondía al nombre de Johnny. Y Johnny trabajaba en el molino del caballero viejo, dando vueltas y vueltas a la noria. Hasta aquí todo va bien, pero ahora viene la trágica historia de Johnny. Un buen día se le ocurrió al caballero viejo ir a dar un paseo en coche con la gente de postín a ver una parada en el bosque.
-El Señor tenga piedad de su alma -dijo tía Kate, compasiva.
-Amén -dijo Gabriel-. Así, el caballero viejo, como dije, le puso el arnés a Johnny y se puso él su mejor chistera y su mejor cuello duro y sacó su coche con mucho estilo de su mansión ancestral cerca del callejón de Back Lane, si no me equivoco.
Todos rieron, hasta Mrs Malins, de la manera en que Gabriel lo dijo y tía Kate dijo: -Oh, vaya, Gabriel, que no vivía en Back Lane, vamos. Nada más que tenía allí su fábrica.
-De la casa de sus antepasados -continuó Gabriel- salió, pues, el coche tirado por Johnny. Y todo iba de lo más bien hasta que Johnny vio la estatua de Guillermito: sea porque se enamorara del caballo de Guillermito el rey o porque se creyera que estaba de regreso en la fábrica, la cuestión es que empezó a darle vueltas a la estatua.
Gabriel trotó en círculos con sus galochas en medio de la carcajada general.
-Vueltas y vueltas le daba –dijo Gabriel-, hasta que el caballero viejo, que era un viejo caballero muy pomposo, se indignó terriblemente. ¡Vamos, señor! ¿Pero qué es eso de señor? ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Extraño comportamiento! ¡No comprendo a este caballo!
Las risotadas que siguieron a la interpretación que Gabriel dio al incidente quedaron interrumpidas por un resonante golpe en la puerta del zaguán. Mary Jane corrió a abrirla para dejar entrar a Freddy Malins, quien, con el sombrero bien echado hacia atrás en la cabeza y los hombros encogidos de frío, soltaba vapor después de semejante esfuerzo.
-No conseguí más que un coche -dijo.
-Bueno, encontraremos nosotros otro por el malecón -dijo Gabriel.
-Sí -dijo tía Kate-. Lo mejor es evitar que Mrs Malins se quede ahí parada en la corriente.
Su hijo y Mr Browne ayudaron a Mrs Malins a bajar el quicio de la puerta y, después de muchas maniobras, la alzaron hasta el coche. Freddy Malins se encaramó detrás de ella y estuvo mucho tiempo colocándola en su asiento, ayudado por los consejos de Mr Browne. Por fin se acomodó ella y Freddy Malins invitó a Mr Browne a subir al coche. Se oyó una conversación confusa y después Mr Browne entró al coche. El cochero se arregló la manta sobre el regazo y se inclinó a preguntar la dirección. La confusión se hizo mayor y Freddy Malins y Mr Browne, sacando cada uno la cabeza por la ventanilla, dirigieron al cochero en direcciones distintas. El problema era saber dónde en el camino había que dejar a Mr Browne, y tía Kate, tía Julia y Mary Jane contribuían a la discusión desde el portal con direcciones cruzadas y contradicciones y carcajadas. En cuanto a Freddy Malins, no podía hablar por la risa. Sacaba la cabeza de vez en cuando por la ventanilla, con mucho riesgo de perder el sombrero, y luego le contaba a su madre cómo iba la discusión, hasta que, finalmente, Mr Browne le dio un grito al confundido cochero por sobre el ruido de las risas.
-¿Sabe usted dónde queda Trinity College?
-Sí, señor -dijo el cochero.
-Muy bien, siga entonces derecho hasta dar contra la portada de Trinity College -dijo Mr Browne- y ya le diré yo por dónde coger. ¿Entiende ahora?
-Sí, señor -dijo el cochero. -Volando hasta Trinity College.
-Entendido, señor -gritó el cochero.
Unos foetazos al caballo y el coche traqueteó por la orilla del río en medio de un coro de risas y de adioses.
Gabriel no había salido a la puerta con los demás. Se quedó en la oscuridad del zaguán mirando hacia la escalera. Había una mujer parada en lo alto del primer descanso, en las sombras también. No podía verle a ella la cara, pero podía ver retazos del vestido, color terracota y salmón, que la oscuridad hacía parecer blanco y negro. Era su mujer. Se apoyaba en la baranda, oyendo algo. Gabriel se sorprendió de su inmovilidad y aguzó el oído para oír él también. Pero no podía oír más que el ruido de las risas y de la discusión del portal, unos pocos acordes del piano y las notas de una canción cantada por un hombre.
Se quedó inmóvil en el zaguán sombrío, tratando de captar la canción que cantaba aquella voz y escudriñando a su mujer. Había misterio y gracia en su pose, como si fuera ella
el símbolo de algo. Se preguntó de qué podía ser símbolo una mujer de pie en una escalera oyendo una melodía lejana. Si fuera pintor la pintaría en esa misma posición. El sombrero de fieltro azul destacaría el bronce de su pelo recortado en la sombra y los fragmentos oscuros de su traje pondrían las partes claras de relieve. Lejana Melodía llamaría él al cuadro, si fuera pintor.
Cerraron la puerta del frente y tía Kate, tía Julia y Mary Jane regresaron al zaguán riendo todavía.
-¡Vaya con ese Freddy, es terrible! -dijo Mary Jane-. ¡Terrible!
Gabriel no dijo nada sino que señaló hacia las escaleras, hacia donde estaba parada su mujer. Ahora, con la puerta del zaguán cerrada, se podían oír más claros la voz y el piano. Gabriel levantó la mano en señal de silencio. La canción parecía estar en el antiguo tono irlandés y el cantante no parecía estar seguro de la letra ni de su voz. La voz, que sonaba plañidera por la distancia y la ronquera del cantante, subrayaba débilmente las cadencias de aquella canción con palabras que expresaban tanto dolor:
-Que alguien cierre esa puerta. Mrs Malins se va a morir de frío.
-Browne está fuera, tía Kate -dijo Mary Jane.
-Browne está en todas partes -dijo tía Kate, bajando la voz.
Mary Jane se rió de su tono de voz. -¡Vaya -dijo socarrona- si es atento!
-Se nos ha expandido como el gas -dijo la tía Kate en el mismo tono- por todas las Navidades.
Se rió de buena gana esta vez y añadió enseguida:
-Pero dile que entre, Mary Jane, y cierra la puerta. Ojalá que no me haya oído.
En ese momento se abrió la puerta del zaguán y del portal y entró Mr Browne desternillándose de risa. Vestía un largo gabán verde con cuello y puños de imitación de astrakán, y llevaba en la cabeza un gorro de piel ovalado. Señaló para el malecón nevado de donde venía un sonido penetrante de silbidos.
-Teddy va a hacer venir todos los coches de Dublín -dijo.
Gabriel avanzó del desván detrás de la oficina, luchando por meterse en su abrigo y, mirando alrededor, dijo:
-¿No bajó ya Gretta?
-Está recogiendo sus cosas, Gabriel -dijo tía Kate.
-¿Quién toca arriba? -preguntó Gabriel.
-Nadie. Todos se han ido ya.
-Oh, no, tía Kate -dijo Mary Jane-. Bartell D’Arcy y Miss O’Callaghan no se han ido todavía.
-En todo caso, alguien teclea al piano –dijo Gabriel. Mary Jane miró a Gabriel y a Mr Browne y dijo, tiritando:
-Me da frío nada más de mirarlos a ustedes, caballeros, abrigados así como están. No me gustaría nada tener que hacer el viaje que van a hacer ustedes de vuelta a casa a esta hora.
-Nada me gustaría más en este momento -dijo Mr Browne, atlético- que una crujiente caminata por el campo o una carrera con un buen trotón entre las varas.
-Antes teníamos un caballo muy bueno y coche en casa -dijo tía Julia con tristeza.
-El Nunca Olvidado Johnny -dijo Mary Jane, riendo. La tía Kate y Gabriel rieron también.
-Vaya, ¿y qué tenía de extraordinario este Johnny? -preguntó Mr Browne.
-El Muy Malogrado Patrick Morkan, es decir, nuestro abuelo -explicó Gabriel-, comúnmente conocido en su edad provecta como el caballero viejo, fabricaba cola.
-Ah, vamos, Gabriel -dijo tía Kate, riendo-, tenía una fábrica de almidón.
-Bien, almidón o cola –dijo Gabriel-, el caballero viejo tenía un caballo que respondía al nombre de Johnny. Y Johnny trabajaba en el molino del caballero viejo, dando vueltas y vueltas a la noria. Hasta aquí todo va bien, pero ahora viene la trágica historia de Johnny. Un buen día se le ocurrió al caballero viejo ir a dar un paseo en coche con la gente de postín a ver una parada en el bosque.
-El Señor tenga piedad de su alma -dijo tía Kate, compasiva.
-Amén -dijo Gabriel-. Así, el caballero viejo, como dije, le puso el arnés a Johnny y se puso él su mejor chistera y su mejor cuello duro y sacó su coche con mucho estilo de su mansión ancestral cerca del callejón de Back Lane, si no me equivoco.
Todos rieron, hasta Mrs Malins, de la manera en que Gabriel lo dijo y tía Kate dijo: -Oh, vaya, Gabriel, que no vivía en Back Lane, vamos. Nada más que tenía allí su fábrica.
-De la casa de sus antepasados -continuó Gabriel- salió, pues, el coche tirado por Johnny. Y todo iba de lo más bien hasta que Johnny vio la estatua de Guillermito: sea porque se enamorara del caballo de Guillermito el rey o porque se creyera que estaba de regreso en la fábrica, la cuestión es que empezó a darle vueltas a la estatua.
Gabriel trotó en círculos con sus galochas en medio de la carcajada general.
-Vueltas y vueltas le daba –dijo Gabriel-, hasta que el caballero viejo, que era un viejo caballero muy pomposo, se indignó terriblemente. ¡Vamos, señor! ¿Pero qué es eso de señor? ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Extraño comportamiento! ¡No comprendo a este caballo!
Las risotadas que siguieron a la interpretación que Gabriel dio al incidente quedaron interrumpidas por un resonante golpe en la puerta del zaguán. Mary Jane corrió a abrirla para dejar entrar a Freddy Malins, quien, con el sombrero bien echado hacia atrás en la cabeza y los hombros encogidos de frío, soltaba vapor después de semejante esfuerzo.
-No conseguí más que un coche -dijo.
-Bueno, encontraremos nosotros otro por el malecón -dijo Gabriel.
-Sí -dijo tía Kate-. Lo mejor es evitar que Mrs Malins se quede ahí parada en la corriente.
Su hijo y Mr Browne ayudaron a Mrs Malins a bajar el quicio de la puerta y, después de muchas maniobras, la alzaron hasta el coche. Freddy Malins se encaramó detrás de ella y estuvo mucho tiempo colocándola en su asiento, ayudado por los consejos de Mr Browne. Por fin se acomodó ella y Freddy Malins invitó a Mr Browne a subir al coche. Se oyó una conversación confusa y después Mr Browne entró al coche. El cochero se arregló la manta sobre el regazo y se inclinó a preguntar la dirección. La confusión se hizo mayor y Freddy Malins y Mr Browne, sacando cada uno la cabeza por la ventanilla, dirigieron al cochero en direcciones distintas. El problema era saber dónde en el camino había que dejar a Mr Browne, y tía Kate, tía Julia y Mary Jane contribuían a la discusión desde el portal con direcciones cruzadas y contradicciones y carcajadas. En cuanto a Freddy Malins, no podía hablar por la risa. Sacaba la cabeza de vez en cuando por la ventanilla, con mucho riesgo de perder el sombrero, y luego le contaba a su madre cómo iba la discusión, hasta que, finalmente, Mr Browne le dio un grito al confundido cochero por sobre el ruido de las risas.
-¿Sabe usted dónde queda Trinity College?
-Sí, señor -dijo el cochero.
-Muy bien, siga entonces derecho hasta dar contra la portada de Trinity College -dijo Mr Browne- y ya le diré yo por dónde coger. ¿Entiende ahora?
-Sí, señor -dijo el cochero. -Volando hasta Trinity College.
-Entendido, señor -gritó el cochero.
Unos foetazos al caballo y el coche traqueteó por la orilla del río en medio de un coro de risas y de adioses.
Gabriel no había salido a la puerta con los demás. Se quedó en la oscuridad del zaguán mirando hacia la escalera. Había una mujer parada en lo alto del primer descanso, en las sombras también. No podía verle a ella la cara, pero podía ver retazos del vestido, color terracota y salmón, que la oscuridad hacía parecer blanco y negro. Era su mujer. Se apoyaba en la baranda, oyendo algo. Gabriel se sorprendió de su inmovilidad y aguzó el oído para oír él también. Pero no podía oír más que el ruido de las risas y de la discusión del portal, unos pocos acordes del piano y las notas de una canción cantada por un hombre.
Se quedó inmóvil en el zaguán sombrío, tratando de captar la canción que cantaba aquella voz y escudriñando a su mujer. Había misterio y gracia en su pose, como si fuera ella
el símbolo de algo. Se preguntó de qué podía ser símbolo una mujer de pie en una escalera oyendo una melodía lejana. Si fuera pintor la pintaría en esa misma posición. El sombrero de fieltro azul destacaría el bronce de su pelo recortado en la sombra y los fragmentos oscuros de su traje pondrían las partes claras de relieve. Lejana Melodía llamaría él al cuadro, si fuera pintor.
Cerraron la puerta del frente y tía Kate, tía Julia y Mary Jane regresaron al zaguán riendo todavía.
-¡Vaya con ese Freddy, es terrible! -dijo Mary Jane-. ¡Terrible!
Gabriel no dijo nada sino que señaló hacia las escaleras, hacia donde estaba parada su mujer. Ahora, con la puerta del zaguán cerrada, se podían oír más claros la voz y el piano. Gabriel levantó la mano en señal de silencio. La canción parecía estar en el antiguo tono irlandés y el cantante no parecía estar seguro de la letra ni de su voz. La voz, que sonaba plañidera por la distancia y la ronquera del cantante, subrayaba débilmente las cadencias de aquella canción con palabras que expresaban tanto dolor:
Oh,
la lluvia cae sobre mi pesado pelo
Y el rocío moja la piel de mi cara,
Mi hijo yace aterido de frío…
Y el rocío moja la piel de mi cara,
Mi hijo yace aterido de frío…
-Ay
-exclamó Mary Jane-. Es Bartell D’Arcy cantando y no quiso cantar en toda la
noche. Ah, voy a hacerle que cante una canción antes de irse.
-Oh, sí, Mary Jane -dijo tía Kate.
Mary Jane pasó rozando a los otros y corrió hacia la escalera, pero antes de llegar allá la música dejó de oírse y alguien cerró el piano de un golpe.
-¡Ay, qué pena! -se lamentó-. ¿Ya viene para abajo, Gretta?
Gabriel oyó a su mujer decir que sí y la vio bajar hacia ellos. Unos pasos detrás venían Bartell D’Arcy y Miss O’Callaghan.
-¡Oh, Mr D’Arcy -exclamó Mary Jane-, muy egoísta de su parte acabar así de pronto cuando todos le oíamos arrobados!
-He estado detrás de él toda la noche -dijo Miss O’Callaghan- y también Mrs Conroy, y nos decía que tiene un catarro terrible y no podía cantar.
-Ah, Mr D’Arcy -dijo la tía Kate-, mire que decir tal embuste.
-¿No se dan cuenta de que estoy más ronco que una rana? -dijo Mr D’Arcy grosero.
Entró apurado al cuarto de desahogo a ponerse su abrigo. Los demás, pasmados ante su ruda respuesta, no hallaban qué decir. Tía Kate encogió las cejas y les hizo señas a todos de que olvidaran el asunto. Mr D’Arcy, ceñudo, se abrigaba la garganta con cuidado.
-Es el tiempo -dijo tía Julia, luego de una pausa.
-Sí, todo el mundo tiene catarro -dijo tía Kate enseguida-, todo el mundo.
-Dicen -dijo Mary Jane- que no habíamos tenido una nevada así en treinta años; y leí esta mañana en los periódicos que nieva en toda Irlanda.
-A mí me gusta ver la nieve -dijo tía Julia con tristeza.
-Y a mí -dijo Miss O’Callaghan-. Yo creo que las Navidades no son nunca verdaderas Navidades si el suelo no está nevado.
-Pero al pobre de Mr D’Arcy no le gusta la nieve -dijo tía Kate sonriente.
Mr D’Arcy salió del cuarto de desahogo todo abrigado y abotonado y en son de arrepentimiento les hizo la historia de su catarro. Cada uno le dio un consejo diferente, le dijeron que era una verdadera lástima y lo urgieron a que se cuidara mucho la garganta del sereno. Gabriel miraba a su mujer, que no se mezcló en la conversación. Estaba de pie debajo del reverbero y la llama del gas iluminaba el vivo bronce de su pelo, que él había visto a ella secar al fuego unos días antes. Seguía en su actitud y parecía no estar consciente de la conversación a su alrededor. Finalmente, se volvió y Gabriel pudo ver que tenía las mejillas coloradas y los ojos brillosos. Una súbita marca de alegría inundó su corazón.
-Mr D’Arcy -dijo ella-, ¿cuál es el nombre de esa canción que usted cantó?
-Se llama La joven de Aughrim -dijo Mr D’Arcy-, pero no la puedo recordar muy bien. ¿Por qué? ¿La conoce?
-La joven de Aughrim -repitió ella-. No podía recordar el nombre.
-Linda melodía -dijo Mary Jane-. Qué pena que no estuviera usted en voz esta noche.
-Vamos, Mary Jane -dijo tía Kate-. No importunes a Mr D’Arcy. No quiero que se vaya a poner bravo.
Viendo que estaban todos listos para irse comenzó a pastorearlos hacia la puerta donde se despidieron:
-Bueno, tía Kate, buenas noches y gracias por la velada tan grata.
-Buenas noches, Gabriel. ¡Buenas noches, Gretta! -Buenas noches, tía Kate, y un millón de gracias. Buenas noches, tía Julia.
-Ah, buenas noches, Gretta, no te había visto.
-Buenas noches, Mr D’Arcy. Buenas noches, Miss O’Callaghan.
-Buenas noches, Miss Morkan. -Buenas noches, de nuevo. -Buenas noches a todos. Vayan con Dios. -Buenas noches. Buenas noches.
Todavía era oscuro. Una palidez cetrina se cernía sobre las casas y el río; y el cielo parecía estar bajando. El suelo se hacía fango bajo los pies y sólo quedaban retazos de nieve sobre los techos, en el muro del malecón y en las barandas de los alrededores. Las lámparas ardían todavía con un fulgor rojo en el aire lóbrego y, al otro lado del río, el palacio de las Cuatro Cortes se erguía amenazador contra el cielo oneroso.
Caminaba ella delante de él con Mr Bartell D’Arcy, sus zapatos en un cartucho bajo el brazo, sus manos levantando la falda del fango. No tenía ya una pose graciosa, pero los ojos de
Gabriel brillaban de felicidad. La sangre golpeaba en sus venas; y los pensamientos se amotinaban en su cerebro: orgullosos, regocijados, tiernos, valerosos.
Caminaba ella delante tan leve y tan erguida que él deseó caerle detrás sin ruido, tomarla por los hombros y decirle al oído algo tonto y afectuoso. Le parecía tan frágil que quería
defenderla de cualquier cosa para luego quedarse solo con ella. Momentos de su vida secreta juntos fulguraron como estrellas en su memoria. Junto a la taza de té del desayuno, un sobre color heliotropo que él acariciaba con su mano. Los pájaros piaban en la enredadera y la luminosa telaraña del cortinaje cabrilleaba sobré el piso: era tan feliz que no podía probar bocado. Estaban en la concurrida plataforma y él deslizaba un billete en la cálida palma recóndita de su mano enguantada. Estaba de pie con ella a la intemperie, mirando por entre los barrotes de una ventana a un hombre haciendo botellas ante un horno rugiente. Hacía mucho frío. Su cara, reluciente por el viento helado, estaba muy cerca de la suya; y de pronto ella le llamó la atención al hombre del horno:
-Señor, ¿ese fuego, está caliente?
Pero el hombre no la pudo oír con el ruido que hacía la fornalla. Más valía así. Con toda seguridad le habría respondido groseramente.
Una ola de una alegría más tierna escapó de su corazón para correrle en cálido torrente por las arterias. Como el tierno calor de las estrellas, rompieron a iluminar su memoria momentos de su vida juntos que nadie conocía, que nadie sabría nunca. Anhelaba hacerle recordar a ella todos esos momentos, para hacerle olvidar su aburrida existencia juntos y que rememorara solamente los momentos de éxtasis. Ya que los años, sentía él, no habían colmado la sed de su alma o la de ella. Los hijos sus escritos, su labor de ama de casa no habían apagado el tierno fuego de sus almas. En una carta que le escribió por aquel tiempo, él le decía: ¿Por qué palabras como éstas me parecen tan sosas y frías? ¿Es porque no hay una palabra tan tierna que sea capaz de ser tu nombre?
Como una melodía lejana estas palabras que había escrito años atrás le llegaron desde el pasado. Deseaba estar a solas con ella. Cuando todos se hubieran ido, cuando estuvieran solos él y ella en la habitación del hotel, entonces estarían juntos y a solas. La llamaría quedamente:
-¡Gretta!
Tal vez no lo oyera ella enseguida: se estaría desnudando. Luego, algo en su voz llamaría su atención. Se volvería ella a mirarlo… , En la esquina de Winetavern Street encontraron un coche. Se alegró de que hiciera tanto ruido, pues ahorraba la conversación. Ella miraba por la ventana y parecía cansada. Los otros hablaban apenas, señalando a un edificio o a una calle. El caballo trotaba desganado bajo el cielo sombrío, tirando de la caja crujiente tras sus cascos, y Gabriel estaba de nuevo en un coche con ella, galopando a alcanzar el barco, galopando hacia su luna de miel.
Cuando el coche atravesaba el puente de O’Connell, Miss Callaghan dijo:
-Dicen que nadie cruza el puente de O’Donnell sin ver un caballo blanco.
-Yo veo un hombre blanco esta vez -dijo Gabriel.
-¿Dónde? -preguntó Mr Bartell D’Arcy.
Gabriel señaló a la estatua, en la que había parches de nieve. Luego, la saludó familiarmente y levantó la mano.
-Buenas noches, Daniel -dijo, alegre.
Cuando el coche arrimó ante el hotel, Gabriel saltó afuera y, a pesar de las protestas de Mr Bartell D’Arcy, pagó al cochero. Le dio al hombre un chelín por el viaje. El hombre lo saludó y dijo:
-Próspero Año Nuevo, señor.
-Igualmente -dijo Gabriel, cordial.
Ella se apoyó un instante en su brazo al salir del coche, y luego, de pie en la acera, dándoles las buenas noches a los demás. Se sujetaba leve a su brazo, tan levemente como cuando bailó con él antes. Se sintió orgulloso y feliz entonces: feliz de estar con ella, orgulloso de su gracia y su porte señorial. Pero ahora, después de reavivar tantos recuerdos, el primer contacto con su cuerpo, armonioso y extraño y perfumado, produjo en él un agudo latido de lujuria. Aprovechándose de su silencio, le apretó el brazo a su costado; y al detenerse a la puerta del hotel, sintió que se habían escapado a sus vidas y a sus deberes, escapado de la familia y de los amigos, y se habían fugado juntos, sus corazones vibrantes y salvajes, en busca de una aventura nueva.
Un viejo dormitaba en uno de los grandes sillones de orejas en el vestíbulo. Encendió él una vela en la oficina y los precedió escaleras arriba. Lo siguieron en silencio, sus pies pisando sordamente los mullidos escalones alfombrados. Ella subía detrás del portero, su cabeza doblegada por el ascenso, sus frágiles hombros encorvados como por una pesada carga, su falda entallándola ceñida. Echaría los brazos alrededor de sus caderas para obligarla a detenerse, pues le temblaban de deseo de poseerla y solamente la presión de sus uñas contra la palma de su mano mantenía bajo control el impulso de su cuerpo. El portero se paró en las escaleras a enderezar la vela que chorreaba. Se detuvieron detrás de él. En el silencio, Gabriel podía oír la esperma derretida caer goteando en la palmatoria, tanto como el latido del corazón golpeando sus costillas.
El portero los condujo a lo largo de un pasillo y abrió una puerta. Luego, puso su inestable vela en una mesita de noche y preguntó que a qué hora querían los señores despertarse.
-A las ocho -dijo Gabriel.
El portero señaló para el botón de la luz y empezó a murmurar una disculpa, pero Gabriel lo detuvo.
-No queremos luz. Hay bastante con la de la calle. Y yo diría -dijo, señalando la vela- que puede usted, amigo mío, librarnos de tan orondo instrumento.
El portero cargó con la vela otra vez, pero sin prisa, ya que se había sorprendido de idea tan novedosa. Luego, murmuró las buenas noches y salió. Gabriel pasó el pestillo.
La fantasmal luz del alumbrado público iluminaba el tramo de la ventana a la puerta. Gabriel arrojó abrigo y sombrero sobre un sofá y cruzó el cuarto en dirección a la ventana. Miró abajo hacia la calle para calmar su emoción un tanto. Luego, se volvió a apoyarse en un armario, de espaldas a la luz. Ella se había quitado el sombrero y la capa y se paró delante de un gran espejo movible a zafarse el vestido. Gabriel se detuvo a mirarla un momento y después dijo:
-¡Gretta!
Se volvió ella lentamente del espejo y atravesó el cuadro de luz para acercarse. Su cara lucía tan seria y fatigada que las palabras no acertaban a salir de los labios de Gabriel. No, no era el momento todavía.
-Se te ve cansada -dijo él.
-Lo estoy un poco -respondió ella.
-¿No te sientes enferma ni débil?
-No, cansada: eso es todo.
Se fue a la ventana y se quedó allá, mirando para fuera. Gabriel esperó de nuevo y luego, temiendo que lo ganara la indecisión, dijo, abrupto:
-¡Por cierto, Gretta!
-¿Qué es?
-¿Tú conoces a ese pobre tipo Malins? -dijo rápido. -Sí. ¿Qué le pasa?
-Nada, que el pobre es de lo más decente, después de todo -siguió Gabriel con voz falsa-. Me devolvió el soberano que le presté y no me lo esperaba, en absoluto. Es una pena que no se aleje de ese tipo Browne, pues no es mala persona.
Temblaba, molesto. ¿Por qué parecía ella tan distraída? No sabía por dónde empezar. ¿Estaría molesta, ella también, por algo? ¡Si solamente se volviera o viniera hacia él por sí misma! Tomarla así como estaba sería bestial. No, tenía que notar un poco de pasión en sus ojos. Deseaba dominar su extraño estado de ánimo.
-¿Cuándo le prestaste la libra? -preguntó ella después de una pausa.
Gabriel luchó por contenerse y no arrancar a maldecir brutalmente al estúpido de Malins y su libra. Anhelaba gritarle desde el fondo de su alma, estrujar su cuerpo contra el suyo, dominarla. Pero dijo:
-Oh, por Navidad, cuando abrió su tiendecita de tarjetas de felicitaciones en Henry Street.
Sufría tal fiebre de rabia y de deseo que no la oyó acercarse desde la ventana. Ella se detuvo frente a él un instante, mirándolo de modo extraño. Luego, poniéndose de pronto en puntillas y posando sus manos, leve, en sus hombros, lo besó. -Eres tan generoso, Gabriel -dijo.
Gabriel, temblando de deleite ante su beso súbito y la rareza de su frase, le puso una mano sobre el pelo y empezó a alisárselo hacia atrás, tocándolo apenas con los dedos. El lavado se lo había puesto fino y brillante. Su corazón desbordaba de felicidad. Justo cuando lo deseaba había venido ella por su propia voluntad. Quizá sus pensamientos corrían acordes con los suyos. Quizás ella sintiera el impetuoso deseo que él guardaba dentro y su estado de ánimo imperioso la había subyugado. Ahora que ella se le había entregado tan fácilmente se preguntó él por qué había sido tan pusilánime.
Se puso en pie, sosteniendo su cabeza entre las manos. Luego, deslizando un brazo rápidamente alrededor de su cuerpo y atrayéndola hacia él, dijo en voz baja:
-Gretta querida, ¿en qué piensas?
No respondió ella ni cedió a su abrazo por entero. De nuevo habló él, quedo:
-Dime qué es, Gretta. Creo que sé lo que te pasa. ¿Lo sé? No respondió ella enseguida. Luego, dijo en un ataque de llanto:
-Oh, pienso en esa canción, La joven de Aughrim.
Se soltó de su abrazo y corrió hasta la cama y, tirando los brazos por sobre la baranda, escondió la cara. Gabriel se quedó paralizado de asombro un momento y luego la siguió. Cuando cruzó frente al espejo giratorio se vio de lleno: el ancho pecho de la camisa, relleno, la cara cuya expresión siempre lo intrigaba cuando la veía en un espejo y sus relucientes espejuelos de aros de oro. Se detuvo a pocos pasos de ella y le dijo:
-¿Qué ocurre con esa canción? ¿Por qué te hace llorar? Ella levantó la cabeza de entre los brazos y se secó los ojos con el dorso de la mano, como un niño. Una nota más bondadosa de lo que hubiera querido se introdujo en su voz:
-¿Por qué, Gretta? -preguntó.
-Pienso en una persona que cantaba esa canción hace tiempo.
-¿Y quién es esa persona? -preguntó Gabriel, sonriendo.
-Una persona que yo conocí en Galway cuando vivía con mi abuela -dijo ella.
La sonrisa se esfumó de la cara de Gabriel. Una rabia sorda le crecía de nuevo en el fondo del cerebro y el apagado fuego del deseo empezó a quemarle con furia en las venas.
-¿Alguien de quien estuviste enamorada? -preguntó irónicamente.
-Un muchacho que yo conocí -respondió ella-, que se llamaba Michael Furey. Cantaba esa canción, La joven de Aughrim. Era tan delicado.
Gabriel se quedó callado. No quería que ella supiera que estaba interesado en su muchacho delicado.
-Tal como si lo estuviera viendo -dijo un momento después-. ¡Qué ojos tenía: grandes, negros! ¡Y qué expresión en ellos…, qué expresión!
-Ah, ¿entonces estabas enamorada de él? -dijo Gabriel. Salía con él a pasear -dijo ella-, cuando vivía en Galway.
Un pensamiento pasó por el cerebro de Gabriel.
-¿Tal vez fuera por eso que querías ir a Galway con esa muchacha Ivors? -dijo fríamente.
Ella le miró y le preguntó, sorprendida:
-¿Para qué?
Sus ojos hicieron que Gabriel sintiera desazón. Encogiendo los hombros dijo:
-¿Cómo voy a saberlo yo? Para verlo, ¿no?
Retiró la mirada para recorrer con los ojos el rayo de luz hasta la ventana.
-El está muerto -dijo ella al rato-. Murió cuando apenas tenía diecisiete años. ¿No es terrible morir así tan joven?
-¿Qué era él? -preguntó Gabriel, irónico todavía.
-Trabajaba en el gas -dijo ella.
Gabriel se sintió humillado por el fracaso de su ironía y ante la evocación de esta figura de entre los muertos: un muchacho que trabajaba en el gas. Mientras él había estado lleno de recuerdos de su vida secreta en común, lleno de ternura y deseo, ella lo comparaba mentalmente con el otro. Lo asaltó una vergonzante conciencia de sí mismo. Se vio como una figura ridícula, actuando como recadero de sus tías, un nervioso y bienintencionado sentimental, alardeando de orador con los humildes, idealizando hasta su visible lujuria: el lamentable tipo fatuo que había visto momentáneamente en el espejo. Instintivamente dio la espalda a la luz, no fuera que ella pudiera ver la vergüenza que le quemaba el rostro.
Trató de mantener su tono frío, de interrogatorio, pero cuando habló su voz era indiferente y humilde.
-Supongo que estarías enamorada de este Michael Furey, Gretta -dijo.
-Me sentía muy bien con él entonces -dijo ella.
Su voz sonaba velada y triste. Gabriel, sintiendo ahora lo vano que sería tratar de llevarla más lejos de lo que se propuso, acarició una de sus manos y dijo, él también triste:
-¿Y de qué murió tan joven, Gretta? Tuberculoso, supongo.
-Creo que murió por mí -respondió ella.
Un terror vago se apoderó de Gabriel ante su respuesta, como si, en el momento en que confiaba triunfar, algún ser impalpable y vengativo se abalanzara sobre él, reuniendo las fuerzas de su mundo tenue para echársele encima. Pero se sacudió libre con un esfuerzo de su raciocinio y continuó acariciándole a ella la mano. No la interrogó más porque sentía que se lo contaría ella todo por sí misma. Su mano estaba húmeda y cálida: no respondía a su caricia, pero él continuaba acariciándola tal como había acariciado su primera carta aquella mañana de primavera.
-Era en invierno -dijo ella-, como al comienzo del invierno en que yo iba a dejar a mi abuela para venir acá al convento. Y él estaba enfermo siempre en su hospedaje de Galway y no lo dejaban salir y ya le habían escrito a su gente en Oughterard. Estaba decaído, decían, o cosa así. Nunca supe a derechas.
Hizo una pausa para suspirar.
-El pobre -dijo-. Me tenía mucho cariño y era tan gentil. Salíamos a caminar, tú sabes, Gabriel, como hacen en el campo. Hubiera estudiado canto de no haber sido por su salud. Tenía muy buena voz, el pobre Michael Furey.
-Bien, ¿y entonces? -preguntó Gabriel.
-Y entonces, cuando vino la hora de dejar yo Galway y venir acá para el convento, él estaba mucho peor y no me dejaban ni ir a verlo, por lo que le escribí una carta diciéndole que me iba a Dublín y regresaba en el verano y que esperaba que estuviera mejor para entonces.
Hizo una pausa para controlar su voz y luego siguió: -Entonces, la noche antes de irme, yo estaba en la casa de mi abuela en la Isla de las Monjas, haciendo las maletas, cuando oí que tiraban guijarros a la ventana. El cristal estaba tan anegado que no podía ver, por lo que corrí abajo así como estaba y salí al patio y allí estaba el pobre al final del jardín, tiritando.
-¿Y no le dijiste que se fuera para su casa? -preguntó Gabriel.
-Le rogué que regresara enseguida y le dije que se iba a morir con tanta lluvia. Pero él me dijo que no quería seguir viviendo. ¡Puedo ver sus ojos ahí mismo, ahí mismo! Estaba parado al final del jardín donde había un árbol.
-¿Y se fue? -preguntó Gabriel.
-Sí, se fue. Y cuando yo no llevaba más que una semana en el convento se murió y lo enterraron en Oughterard, de donde era su familia. ¡Ay, el día que supe que, que se había muerto!
Se detuvo, ahogada en llanto, y, sobrecogida por la emoción, se tiró en la cama bocabajo, a sollozar sobre la colcha. Gabriel sostuvo su mano durante un rato, sin saber qué hacer, y luego, temeroso de entrometerse en su pena, la dejó caer gentilmente y se fue, quedo, a la ventana.
Ella dormía profundamente.
Gabriel, apoyado en un codo, miró por un rato y sin resentimiento su pelo revuelto y su boca entreabierta, oyendo su respiración profunda. De manera que ella tuvo un amor así en la vida: un hombre había muerto por su causa. Apenas le dolía ahora pensar en la pobre parte que él, su marido, había jugado en su vida. La miró mientras dormía como si ella y él nunca hubieran sido marido y mujer. Sus ojos curiosos se posaron un gran rato en su cara y su pelo: y, mientras pensaba cómo habría sido ella entonces, por el tiempo de su primera belleza lozana, una extraña y amistosa lástima por ella penetró en su alma. No quería decirse a sí mismo que ya no era bella, pero sabía que su cara no era la cara por la que Michael Furey desafió la muerte.
Quizás ella no le hizo a él todo el cuento. Sus ojos se movieron a la silla sobre la que ella había tirado algunas de sus ropas. Un cordón del corpiño colgaba hasta el piso. Una bota se mantenía en pie, su caña fláccida caída; su compañera yacía recostada a su lado. Se extrañó ante sus emociones en tropel de una hora atrás. ¿De dónde provenían? De la cena de su tía, de su misma arenga idiota, del vino y del baile, de aquella alegría fabricada al dar las buenas noches en el pasillo, del placer de caminar junto al río bajo la nieve. ¡Pobre tía Julia! Ella, también, sería muy pronto una sombra junto a la sombra de Patrick Morkan y su caballo. Había atrapado al vuelo aquel aspecto abotargado de su rostro mientras cantaba Ataviada para el casorio. Pronto, quizá, se sentaría en aquella misma sala, vestido de luto, el negro sombrero de seda sobre las rodillas, las cortinas bajas y la tía Kate sentada a su lado, llorando y soplándose la nariz mientras le contaba de qué manera había muerto Julia. Buscaría él en su cabeza algunas palabras de consuelo, pero no encontraría más que las usuales, inútiles y torpes. Sí, sí: ocurrirá muy pronto.
El aire del cuarto le helaba la espalda. Se estiró con cuidado bajo las sábanas y se echó al lado de su esposa. Uno a uno se iban convirtiendo ambos en sombras. Mejor pasar audaz al otro mundo en el apogeo de una pasión que marchitarse consumido funestamente por la vida. Pensó cómo la mujer que descansaba a su lado había evocado en su corazón, durante años, la imagen de los ojos de su amante el día que él le dijo que no quería seguir viviendo.
Lágrimas generosas colmaron los ojos de Gabriel. Nunca había sentido aquello por ninguna mujer, pero supo que ese sentimiento tenía que ser amor. A sus ojos las lágrimas crecieron en la oscuridad parcial del cuarto y se imaginó que veía una figura de hombre, joven, de pie bajo un árbol anegado. Había otras formas próximas. Su alma se había acercado a esa región donde moran las huestes de los muertos. Estaba consciente, pero no podía aprehender sus aviesas y tenues presencias. Su propia identidad se esfumaba a un mundo impalpable y gris: el sólido mundo en que estos muertos se criaron y vivieron se disolvía consumiéndose.
Leves toques en el vidrio lo hicieron volverse hacia la ventana. De nuevo nevaba. Soñoliento vio cómo los copos, de plata y de sombras, caían oblicuos hacia las luces. Había llegado la hora de variar su rumbo al poniente. Sí, los diarios estaban en lo cierto: nevaba en toda Irlanda. Caía nieve en cada zona de la oscura planicie central y en las colinas calvas, caía suave sobre el mégano de Allen y, más al oeste, suave caía sobre las sombrías, sediciosas aguas de Shannon. Caía, así, en todo el desolado cementerio de la loma donde yacía Michael Furey, muerto. Reposaba, espesa, al azar, sobre una cruz corva y sobre una losa, sobre las lanzas de la cancela y sobre las espinas yermas. Su alma caía lenta en la duermevela al oír caer la nieve leve sobre el universo y caer leve la nieve, como el descenso de su último ocaso, sobre todos los vivos y sobre los muertos.
-Oh, sí, Mary Jane -dijo tía Kate.
Mary Jane pasó rozando a los otros y corrió hacia la escalera, pero antes de llegar allá la música dejó de oírse y alguien cerró el piano de un golpe.
-¡Ay, qué pena! -se lamentó-. ¿Ya viene para abajo, Gretta?
Gabriel oyó a su mujer decir que sí y la vio bajar hacia ellos. Unos pasos detrás venían Bartell D’Arcy y Miss O’Callaghan.
-¡Oh, Mr D’Arcy -exclamó Mary Jane-, muy egoísta de su parte acabar así de pronto cuando todos le oíamos arrobados!
-He estado detrás de él toda la noche -dijo Miss O’Callaghan- y también Mrs Conroy, y nos decía que tiene un catarro terrible y no podía cantar.
-Ah, Mr D’Arcy -dijo la tía Kate-, mire que decir tal embuste.
-¿No se dan cuenta de que estoy más ronco que una rana? -dijo Mr D’Arcy grosero.
Entró apurado al cuarto de desahogo a ponerse su abrigo. Los demás, pasmados ante su ruda respuesta, no hallaban qué decir. Tía Kate encogió las cejas y les hizo señas a todos de que olvidaran el asunto. Mr D’Arcy, ceñudo, se abrigaba la garganta con cuidado.
-Es el tiempo -dijo tía Julia, luego de una pausa.
-Sí, todo el mundo tiene catarro -dijo tía Kate enseguida-, todo el mundo.
-Dicen -dijo Mary Jane- que no habíamos tenido una nevada así en treinta años; y leí esta mañana en los periódicos que nieva en toda Irlanda.
-A mí me gusta ver la nieve -dijo tía Julia con tristeza.
-Y a mí -dijo Miss O’Callaghan-. Yo creo que las Navidades no son nunca verdaderas Navidades si el suelo no está nevado.
-Pero al pobre de Mr D’Arcy no le gusta la nieve -dijo tía Kate sonriente.
Mr D’Arcy salió del cuarto de desahogo todo abrigado y abotonado y en son de arrepentimiento les hizo la historia de su catarro. Cada uno le dio un consejo diferente, le dijeron que era una verdadera lástima y lo urgieron a que se cuidara mucho la garganta del sereno. Gabriel miraba a su mujer, que no se mezcló en la conversación. Estaba de pie debajo del reverbero y la llama del gas iluminaba el vivo bronce de su pelo, que él había visto a ella secar al fuego unos días antes. Seguía en su actitud y parecía no estar consciente de la conversación a su alrededor. Finalmente, se volvió y Gabriel pudo ver que tenía las mejillas coloradas y los ojos brillosos. Una súbita marca de alegría inundó su corazón.
-Mr D’Arcy -dijo ella-, ¿cuál es el nombre de esa canción que usted cantó?
-Se llama La joven de Aughrim -dijo Mr D’Arcy-, pero no la puedo recordar muy bien. ¿Por qué? ¿La conoce?
-La joven de Aughrim -repitió ella-. No podía recordar el nombre.
-Linda melodía -dijo Mary Jane-. Qué pena que no estuviera usted en voz esta noche.
-Vamos, Mary Jane -dijo tía Kate-. No importunes a Mr D’Arcy. No quiero que se vaya a poner bravo.
Viendo que estaban todos listos para irse comenzó a pastorearlos hacia la puerta donde se despidieron:
-Bueno, tía Kate, buenas noches y gracias por la velada tan grata.
-Buenas noches, Gabriel. ¡Buenas noches, Gretta! -Buenas noches, tía Kate, y un millón de gracias. Buenas noches, tía Julia.
-Ah, buenas noches, Gretta, no te había visto.
-Buenas noches, Mr D’Arcy. Buenas noches, Miss O’Callaghan.
-Buenas noches, Miss Morkan. -Buenas noches, de nuevo. -Buenas noches a todos. Vayan con Dios. -Buenas noches. Buenas noches.
Todavía era oscuro. Una palidez cetrina se cernía sobre las casas y el río; y el cielo parecía estar bajando. El suelo se hacía fango bajo los pies y sólo quedaban retazos de nieve sobre los techos, en el muro del malecón y en las barandas de los alrededores. Las lámparas ardían todavía con un fulgor rojo en el aire lóbrego y, al otro lado del río, el palacio de las Cuatro Cortes se erguía amenazador contra el cielo oneroso.
Caminaba ella delante de él con Mr Bartell D’Arcy, sus zapatos en un cartucho bajo el brazo, sus manos levantando la falda del fango. No tenía ya una pose graciosa, pero los ojos de
Gabriel brillaban de felicidad. La sangre golpeaba en sus venas; y los pensamientos se amotinaban en su cerebro: orgullosos, regocijados, tiernos, valerosos.
Caminaba ella delante tan leve y tan erguida que él deseó caerle detrás sin ruido, tomarla por los hombros y decirle al oído algo tonto y afectuoso. Le parecía tan frágil que quería
defenderla de cualquier cosa para luego quedarse solo con ella. Momentos de su vida secreta juntos fulguraron como estrellas en su memoria. Junto a la taza de té del desayuno, un sobre color heliotropo que él acariciaba con su mano. Los pájaros piaban en la enredadera y la luminosa telaraña del cortinaje cabrilleaba sobré el piso: era tan feliz que no podía probar bocado. Estaban en la concurrida plataforma y él deslizaba un billete en la cálida palma recóndita de su mano enguantada. Estaba de pie con ella a la intemperie, mirando por entre los barrotes de una ventana a un hombre haciendo botellas ante un horno rugiente. Hacía mucho frío. Su cara, reluciente por el viento helado, estaba muy cerca de la suya; y de pronto ella le llamó la atención al hombre del horno:
-Señor, ¿ese fuego, está caliente?
Pero el hombre no la pudo oír con el ruido que hacía la fornalla. Más valía así. Con toda seguridad le habría respondido groseramente.
Una ola de una alegría más tierna escapó de su corazón para correrle en cálido torrente por las arterias. Como el tierno calor de las estrellas, rompieron a iluminar su memoria momentos de su vida juntos que nadie conocía, que nadie sabría nunca. Anhelaba hacerle recordar a ella todos esos momentos, para hacerle olvidar su aburrida existencia juntos y que rememorara solamente los momentos de éxtasis. Ya que los años, sentía él, no habían colmado la sed de su alma o la de ella. Los hijos sus escritos, su labor de ama de casa no habían apagado el tierno fuego de sus almas. En una carta que le escribió por aquel tiempo, él le decía: ¿Por qué palabras como éstas me parecen tan sosas y frías? ¿Es porque no hay una palabra tan tierna que sea capaz de ser tu nombre?
Como una melodía lejana estas palabras que había escrito años atrás le llegaron desde el pasado. Deseaba estar a solas con ella. Cuando todos se hubieran ido, cuando estuvieran solos él y ella en la habitación del hotel, entonces estarían juntos y a solas. La llamaría quedamente:
-¡Gretta!
Tal vez no lo oyera ella enseguida: se estaría desnudando. Luego, algo en su voz llamaría su atención. Se volvería ella a mirarlo… , En la esquina de Winetavern Street encontraron un coche. Se alegró de que hiciera tanto ruido, pues ahorraba la conversación. Ella miraba por la ventana y parecía cansada. Los otros hablaban apenas, señalando a un edificio o a una calle. El caballo trotaba desganado bajo el cielo sombrío, tirando de la caja crujiente tras sus cascos, y Gabriel estaba de nuevo en un coche con ella, galopando a alcanzar el barco, galopando hacia su luna de miel.
Cuando el coche atravesaba el puente de O’Connell, Miss Callaghan dijo:
-Dicen que nadie cruza el puente de O’Donnell sin ver un caballo blanco.
-Yo veo un hombre blanco esta vez -dijo Gabriel.
-¿Dónde? -preguntó Mr Bartell D’Arcy.
Gabriel señaló a la estatua, en la que había parches de nieve. Luego, la saludó familiarmente y levantó la mano.
-Buenas noches, Daniel -dijo, alegre.
Cuando el coche arrimó ante el hotel, Gabriel saltó afuera y, a pesar de las protestas de Mr Bartell D’Arcy, pagó al cochero. Le dio al hombre un chelín por el viaje. El hombre lo saludó y dijo:
-Próspero Año Nuevo, señor.
-Igualmente -dijo Gabriel, cordial.
Ella se apoyó un instante en su brazo al salir del coche, y luego, de pie en la acera, dándoles las buenas noches a los demás. Se sujetaba leve a su brazo, tan levemente como cuando bailó con él antes. Se sintió orgulloso y feliz entonces: feliz de estar con ella, orgulloso de su gracia y su porte señorial. Pero ahora, después de reavivar tantos recuerdos, el primer contacto con su cuerpo, armonioso y extraño y perfumado, produjo en él un agudo latido de lujuria. Aprovechándose de su silencio, le apretó el brazo a su costado; y al detenerse a la puerta del hotel, sintió que se habían escapado a sus vidas y a sus deberes, escapado de la familia y de los amigos, y se habían fugado juntos, sus corazones vibrantes y salvajes, en busca de una aventura nueva.
Un viejo dormitaba en uno de los grandes sillones de orejas en el vestíbulo. Encendió él una vela en la oficina y los precedió escaleras arriba. Lo siguieron en silencio, sus pies pisando sordamente los mullidos escalones alfombrados. Ella subía detrás del portero, su cabeza doblegada por el ascenso, sus frágiles hombros encorvados como por una pesada carga, su falda entallándola ceñida. Echaría los brazos alrededor de sus caderas para obligarla a detenerse, pues le temblaban de deseo de poseerla y solamente la presión de sus uñas contra la palma de su mano mantenía bajo control el impulso de su cuerpo. El portero se paró en las escaleras a enderezar la vela que chorreaba. Se detuvieron detrás de él. En el silencio, Gabriel podía oír la esperma derretida caer goteando en la palmatoria, tanto como el latido del corazón golpeando sus costillas.
El portero los condujo a lo largo de un pasillo y abrió una puerta. Luego, puso su inestable vela en una mesita de noche y preguntó que a qué hora querían los señores despertarse.
-A las ocho -dijo Gabriel.
El portero señaló para el botón de la luz y empezó a murmurar una disculpa, pero Gabriel lo detuvo.
-No queremos luz. Hay bastante con la de la calle. Y yo diría -dijo, señalando la vela- que puede usted, amigo mío, librarnos de tan orondo instrumento.
El portero cargó con la vela otra vez, pero sin prisa, ya que se había sorprendido de idea tan novedosa. Luego, murmuró las buenas noches y salió. Gabriel pasó el pestillo.
La fantasmal luz del alumbrado público iluminaba el tramo de la ventana a la puerta. Gabriel arrojó abrigo y sombrero sobre un sofá y cruzó el cuarto en dirección a la ventana. Miró abajo hacia la calle para calmar su emoción un tanto. Luego, se volvió a apoyarse en un armario, de espaldas a la luz. Ella se había quitado el sombrero y la capa y se paró delante de un gran espejo movible a zafarse el vestido. Gabriel se detuvo a mirarla un momento y después dijo:
-¡Gretta!
Se volvió ella lentamente del espejo y atravesó el cuadro de luz para acercarse. Su cara lucía tan seria y fatigada que las palabras no acertaban a salir de los labios de Gabriel. No, no era el momento todavía.
-Se te ve cansada -dijo él.
-Lo estoy un poco -respondió ella.
-¿No te sientes enferma ni débil?
-No, cansada: eso es todo.
Se fue a la ventana y se quedó allá, mirando para fuera. Gabriel esperó de nuevo y luego, temiendo que lo ganara la indecisión, dijo, abrupto:
-¡Por cierto, Gretta!
-¿Qué es?
-¿Tú conoces a ese pobre tipo Malins? -dijo rápido. -Sí. ¿Qué le pasa?
-Nada, que el pobre es de lo más decente, después de todo -siguió Gabriel con voz falsa-. Me devolvió el soberano que le presté y no me lo esperaba, en absoluto. Es una pena que no se aleje de ese tipo Browne, pues no es mala persona.
Temblaba, molesto. ¿Por qué parecía ella tan distraída? No sabía por dónde empezar. ¿Estaría molesta, ella también, por algo? ¡Si solamente se volviera o viniera hacia él por sí misma! Tomarla así como estaba sería bestial. No, tenía que notar un poco de pasión en sus ojos. Deseaba dominar su extraño estado de ánimo.
-¿Cuándo le prestaste la libra? -preguntó ella después de una pausa.
Gabriel luchó por contenerse y no arrancar a maldecir brutalmente al estúpido de Malins y su libra. Anhelaba gritarle desde el fondo de su alma, estrujar su cuerpo contra el suyo, dominarla. Pero dijo:
-Oh, por Navidad, cuando abrió su tiendecita de tarjetas de felicitaciones en Henry Street.
Sufría tal fiebre de rabia y de deseo que no la oyó acercarse desde la ventana. Ella se detuvo frente a él un instante, mirándolo de modo extraño. Luego, poniéndose de pronto en puntillas y posando sus manos, leve, en sus hombros, lo besó. -Eres tan generoso, Gabriel -dijo.
Gabriel, temblando de deleite ante su beso súbito y la rareza de su frase, le puso una mano sobre el pelo y empezó a alisárselo hacia atrás, tocándolo apenas con los dedos. El lavado se lo había puesto fino y brillante. Su corazón desbordaba de felicidad. Justo cuando lo deseaba había venido ella por su propia voluntad. Quizá sus pensamientos corrían acordes con los suyos. Quizás ella sintiera el impetuoso deseo que él guardaba dentro y su estado de ánimo imperioso la había subyugado. Ahora que ella se le había entregado tan fácilmente se preguntó él por qué había sido tan pusilánime.
Se puso en pie, sosteniendo su cabeza entre las manos. Luego, deslizando un brazo rápidamente alrededor de su cuerpo y atrayéndola hacia él, dijo en voz baja:
-Gretta querida, ¿en qué piensas?
No respondió ella ni cedió a su abrazo por entero. De nuevo habló él, quedo:
-Dime qué es, Gretta. Creo que sé lo que te pasa. ¿Lo sé? No respondió ella enseguida. Luego, dijo en un ataque de llanto:
-Oh, pienso en esa canción, La joven de Aughrim.
Se soltó de su abrazo y corrió hasta la cama y, tirando los brazos por sobre la baranda, escondió la cara. Gabriel se quedó paralizado de asombro un momento y luego la siguió. Cuando cruzó frente al espejo giratorio se vio de lleno: el ancho pecho de la camisa, relleno, la cara cuya expresión siempre lo intrigaba cuando la veía en un espejo y sus relucientes espejuelos de aros de oro. Se detuvo a pocos pasos de ella y le dijo:
-¿Qué ocurre con esa canción? ¿Por qué te hace llorar? Ella levantó la cabeza de entre los brazos y se secó los ojos con el dorso de la mano, como un niño. Una nota más bondadosa de lo que hubiera querido se introdujo en su voz:
-¿Por qué, Gretta? -preguntó.
-Pienso en una persona que cantaba esa canción hace tiempo.
-¿Y quién es esa persona? -preguntó Gabriel, sonriendo.
-Una persona que yo conocí en Galway cuando vivía con mi abuela -dijo ella.
La sonrisa se esfumó de la cara de Gabriel. Una rabia sorda le crecía de nuevo en el fondo del cerebro y el apagado fuego del deseo empezó a quemarle con furia en las venas.
-¿Alguien de quien estuviste enamorada? -preguntó irónicamente.
-Un muchacho que yo conocí -respondió ella-, que se llamaba Michael Furey. Cantaba esa canción, La joven de Aughrim. Era tan delicado.
Gabriel se quedó callado. No quería que ella supiera que estaba interesado en su muchacho delicado.
-Tal como si lo estuviera viendo -dijo un momento después-. ¡Qué ojos tenía: grandes, negros! ¡Y qué expresión en ellos…, qué expresión!
-Ah, ¿entonces estabas enamorada de él? -dijo Gabriel. Salía con él a pasear -dijo ella-, cuando vivía en Galway.
Un pensamiento pasó por el cerebro de Gabriel.
-¿Tal vez fuera por eso que querías ir a Galway con esa muchacha Ivors? -dijo fríamente.
Ella le miró y le preguntó, sorprendida:
-¿Para qué?
Sus ojos hicieron que Gabriel sintiera desazón. Encogiendo los hombros dijo:
-¿Cómo voy a saberlo yo? Para verlo, ¿no?
Retiró la mirada para recorrer con los ojos el rayo de luz hasta la ventana.
-El está muerto -dijo ella al rato-. Murió cuando apenas tenía diecisiete años. ¿No es terrible morir así tan joven?
-¿Qué era él? -preguntó Gabriel, irónico todavía.
-Trabajaba en el gas -dijo ella.
Gabriel se sintió humillado por el fracaso de su ironía y ante la evocación de esta figura de entre los muertos: un muchacho que trabajaba en el gas. Mientras él había estado lleno de recuerdos de su vida secreta en común, lleno de ternura y deseo, ella lo comparaba mentalmente con el otro. Lo asaltó una vergonzante conciencia de sí mismo. Se vio como una figura ridícula, actuando como recadero de sus tías, un nervioso y bienintencionado sentimental, alardeando de orador con los humildes, idealizando hasta su visible lujuria: el lamentable tipo fatuo que había visto momentáneamente en el espejo. Instintivamente dio la espalda a la luz, no fuera que ella pudiera ver la vergüenza que le quemaba el rostro.
Trató de mantener su tono frío, de interrogatorio, pero cuando habló su voz era indiferente y humilde.
-Supongo que estarías enamorada de este Michael Furey, Gretta -dijo.
-Me sentía muy bien con él entonces -dijo ella.
Su voz sonaba velada y triste. Gabriel, sintiendo ahora lo vano que sería tratar de llevarla más lejos de lo que se propuso, acarició una de sus manos y dijo, él también triste:
-¿Y de qué murió tan joven, Gretta? Tuberculoso, supongo.
-Creo que murió por mí -respondió ella.
Un terror vago se apoderó de Gabriel ante su respuesta, como si, en el momento en que confiaba triunfar, algún ser impalpable y vengativo se abalanzara sobre él, reuniendo las fuerzas de su mundo tenue para echársele encima. Pero se sacudió libre con un esfuerzo de su raciocinio y continuó acariciándole a ella la mano. No la interrogó más porque sentía que se lo contaría ella todo por sí misma. Su mano estaba húmeda y cálida: no respondía a su caricia, pero él continuaba acariciándola tal como había acariciado su primera carta aquella mañana de primavera.
-Era en invierno -dijo ella-, como al comienzo del invierno en que yo iba a dejar a mi abuela para venir acá al convento. Y él estaba enfermo siempre en su hospedaje de Galway y no lo dejaban salir y ya le habían escrito a su gente en Oughterard. Estaba decaído, decían, o cosa así. Nunca supe a derechas.
Hizo una pausa para suspirar.
-El pobre -dijo-. Me tenía mucho cariño y era tan gentil. Salíamos a caminar, tú sabes, Gabriel, como hacen en el campo. Hubiera estudiado canto de no haber sido por su salud. Tenía muy buena voz, el pobre Michael Furey.
-Bien, ¿y entonces? -preguntó Gabriel.
-Y entonces, cuando vino la hora de dejar yo Galway y venir acá para el convento, él estaba mucho peor y no me dejaban ni ir a verlo, por lo que le escribí una carta diciéndole que me iba a Dublín y regresaba en el verano y que esperaba que estuviera mejor para entonces.
Hizo una pausa para controlar su voz y luego siguió: -Entonces, la noche antes de irme, yo estaba en la casa de mi abuela en la Isla de las Monjas, haciendo las maletas, cuando oí que tiraban guijarros a la ventana. El cristal estaba tan anegado que no podía ver, por lo que corrí abajo así como estaba y salí al patio y allí estaba el pobre al final del jardín, tiritando.
-¿Y no le dijiste que se fuera para su casa? -preguntó Gabriel.
-Le rogué que regresara enseguida y le dije que se iba a morir con tanta lluvia. Pero él me dijo que no quería seguir viviendo. ¡Puedo ver sus ojos ahí mismo, ahí mismo! Estaba parado al final del jardín donde había un árbol.
-¿Y se fue? -preguntó Gabriel.
-Sí, se fue. Y cuando yo no llevaba más que una semana en el convento se murió y lo enterraron en Oughterard, de donde era su familia. ¡Ay, el día que supe que, que se había muerto!
Se detuvo, ahogada en llanto, y, sobrecogida por la emoción, se tiró en la cama bocabajo, a sollozar sobre la colcha. Gabriel sostuvo su mano durante un rato, sin saber qué hacer, y luego, temeroso de entrometerse en su pena, la dejó caer gentilmente y se fue, quedo, a la ventana.
Ella dormía profundamente.
Gabriel, apoyado en un codo, miró por un rato y sin resentimiento su pelo revuelto y su boca entreabierta, oyendo su respiración profunda. De manera que ella tuvo un amor así en la vida: un hombre había muerto por su causa. Apenas le dolía ahora pensar en la pobre parte que él, su marido, había jugado en su vida. La miró mientras dormía como si ella y él nunca hubieran sido marido y mujer. Sus ojos curiosos se posaron un gran rato en su cara y su pelo: y, mientras pensaba cómo habría sido ella entonces, por el tiempo de su primera belleza lozana, una extraña y amistosa lástima por ella penetró en su alma. No quería decirse a sí mismo que ya no era bella, pero sabía que su cara no era la cara por la que Michael Furey desafió la muerte.
Quizás ella no le hizo a él todo el cuento. Sus ojos se movieron a la silla sobre la que ella había tirado algunas de sus ropas. Un cordón del corpiño colgaba hasta el piso. Una bota se mantenía en pie, su caña fláccida caída; su compañera yacía recostada a su lado. Se extrañó ante sus emociones en tropel de una hora atrás. ¿De dónde provenían? De la cena de su tía, de su misma arenga idiota, del vino y del baile, de aquella alegría fabricada al dar las buenas noches en el pasillo, del placer de caminar junto al río bajo la nieve. ¡Pobre tía Julia! Ella, también, sería muy pronto una sombra junto a la sombra de Patrick Morkan y su caballo. Había atrapado al vuelo aquel aspecto abotargado de su rostro mientras cantaba Ataviada para el casorio. Pronto, quizá, se sentaría en aquella misma sala, vestido de luto, el negro sombrero de seda sobre las rodillas, las cortinas bajas y la tía Kate sentada a su lado, llorando y soplándose la nariz mientras le contaba de qué manera había muerto Julia. Buscaría él en su cabeza algunas palabras de consuelo, pero no encontraría más que las usuales, inútiles y torpes. Sí, sí: ocurrirá muy pronto.
El aire del cuarto le helaba la espalda. Se estiró con cuidado bajo las sábanas y se echó al lado de su esposa. Uno a uno se iban convirtiendo ambos en sombras. Mejor pasar audaz al otro mundo en el apogeo de una pasión que marchitarse consumido funestamente por la vida. Pensó cómo la mujer que descansaba a su lado había evocado en su corazón, durante años, la imagen de los ojos de su amante el día que él le dijo que no quería seguir viviendo.
Lágrimas generosas colmaron los ojos de Gabriel. Nunca había sentido aquello por ninguna mujer, pero supo que ese sentimiento tenía que ser amor. A sus ojos las lágrimas crecieron en la oscuridad parcial del cuarto y se imaginó que veía una figura de hombre, joven, de pie bajo un árbol anegado. Había otras formas próximas. Su alma se había acercado a esa región donde moran las huestes de los muertos. Estaba consciente, pero no podía aprehender sus aviesas y tenues presencias. Su propia identidad se esfumaba a un mundo impalpable y gris: el sólido mundo en que estos muertos se criaron y vivieron se disolvía consumiéndose.
Leves toques en el vidrio lo hicieron volverse hacia la ventana. De nuevo nevaba. Soñoliento vio cómo los copos, de plata y de sombras, caían oblicuos hacia las luces. Había llegado la hora de variar su rumbo al poniente. Sí, los diarios estaban en lo cierto: nevaba en toda Irlanda. Caía nieve en cada zona de la oscura planicie central y en las colinas calvas, caía suave sobre el mégano de Allen y, más al oeste, suave caía sobre las sombrías, sediciosas aguas de Shannon. Caía, así, en todo el desolado cementerio de la loma donde yacía Michael Furey, muerto. Reposaba, espesa, al azar, sobre una cruz corva y sobre una losa, sobre las lanzas de la cancela y sobre las espinas yermas. Su alma caía lenta en la duermevela al oír caer la nieve leve sobre el universo y caer leve la nieve, como el descenso de su último ocaso, sobre todos los vivos y sobre los muertos.